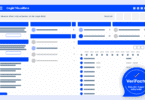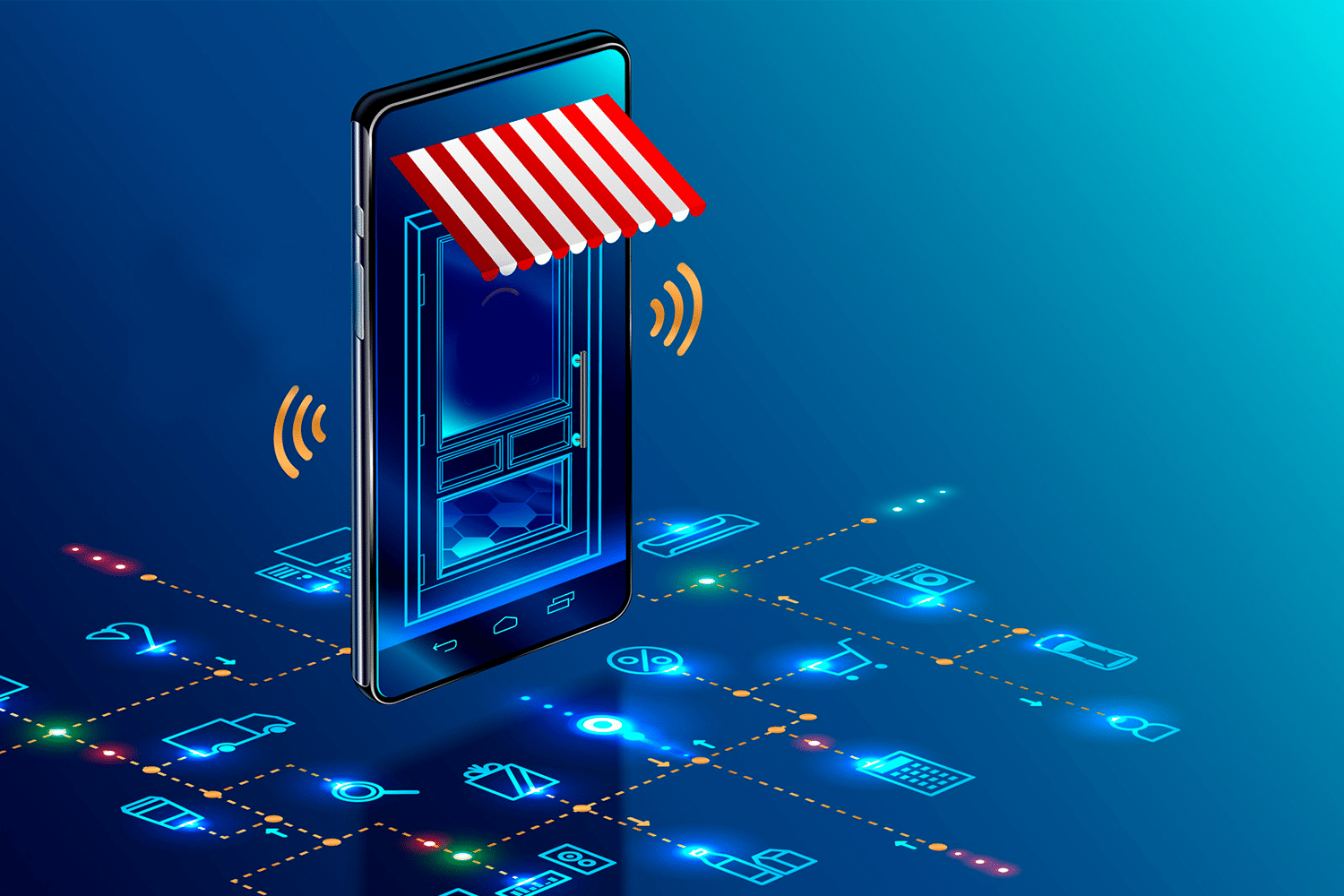Es innegable estadísticamente que el avión es el medio moderno más seguro para viajar, pero no hay duda de que también es el más incómodo; aunque sobre eso no haya informes oficiales ni sesudos estudios. Con tal de llegar antes a los sitios los pasajeros aceptamos una serie de abusos que comienzan desde que uno pone el pie en el aeropuerto y terminan…, bueno, uno nunca sabe cuándo terminan.
Hablo, claro está, del infierno de la clase turista. Cómo será la cosa de fea que hay hasta un síndrome médico que lleva su nombre. No conozco otro medio de transporte actual en el que, accidentes al margen, el cliente asuma el riesgo de llegar a su destino con una patología.
Un avión es un entorno hostil. Un largo pasillo congestionado de asientos en el que uno aprende el valor de un centímetro, ese que siempre falta para estar a gusto. Flanqueada la puerta de acceso y saludada a la habitual tripulación sonriente, el panorama es desconsolador. Comienza una carrera de obstáculos para alcanzar el sitio asignado esquivando viajeros que hacen malabares para subir sus pesados equipajes de mano a los portamaletas. El “tetris” de ajustar las pertenecias del pasaje dentro de la cabina merecería un post aparte, pero me limitaré a decir que es una consecuencia de las restrictivas, ridículas y conflictivas políticas de facturación de las aerolíneas. Nadie en su sano juicio jugaría a ser halterofílico en un avión o llevaría a mano kilos y kilos de libros y otros enseres inútiles mientras se vuela si no fuera por cómo son las cosas.
Cualquier condenado a moverse en turista sabe que facturar es garantía de problemas. En el mejor de los casos solo supone perder tiempo en el aeropuerto, pero es habitual que se pierdan las maletas de vez en cuando o que lleguen rotas. Esto solo pasa con las aerolíneas, ni en el tren, ni en el autobús, ni en un barco y ni mucho menos en un taxi. Para colmo hay compañías que empiezan a cobrar por bulto facturado, un servicio hasta ahora gratuito. Uno podría pensar, “si cobran será que se recibe alguna compensación extra”: No. Antes perdían la maleta gratis, ahora cuesta dinero.
En ese mundo de los equipajes de mano yo soy uno más. Quien más o quien menos ha ido vestido alguna vez con múltiples capas de ropa a un aeropuerto para evitar sobrepeso en las maletas. En más de una ocasión he escondido objetos pesados bajo un abrigo que llevaba en el brazo para superar la prueba de la báscula previa al embarque. Luego todo iba de vuelta a la bolsa. Siempre me he preguntado por qué solo pesan los bultos y no a las personas, seguramente porque es feo, pero más de una vez he oído decir a gente delgada que ellos tendrían derecho a subir más kilos al avión que las personas obesas. Desde luego, y según ese sistema, no les falta razón.
La tortura del asiento
Lo de los asientos es de juzgado de guardia. No solo son estrechos, son incómodos hasta decir basta. Esos respaldos duros, ese forro de tela grimoso, esa bandeja de plástico ajustada al nivel del higadillo…, y esa lucha por el reposabrazos con el pasajero de al lado. Es la guerra por el espacio y nadie quiere rendirse, especialmente cuando el viaje es largo. Si el avión va equipado con pantallas individuales, es tu día de suerte, y si te ha tocado en la zona de pasillo, sabes que eres un privilegiado. No nos engañemos, ventanilla está bien para recorridos cortos pero cuando la cosa pasa de las tres o cuatro horas no hay mejor lugar que el lado que asoma al pasillo, un sinónimo de libertad. Te levantas cuando quieres, estiras las piernas y ocupas parte de la zona común con rodilla y codo. Como digo, uno aprende a valorar cada centímetro como una conquista.
Todo el mundo se queja de la comida del avión y estoy seguro de que las compañías aéreas no han retirado el “catering” por miedo a que se le subleve el pasaje. Más que por el sabor, la comida es fundamental porque mantiene al pasajero entretenido y sube sus niveles de glucosa, eso disminuye la ansiedad y la insatisfacción. Además, si se abriese la veda para que cada uno llevase sus manjares hechos en casa, las cabinas se llenarían de hedores y tuppers, salsas y sustancias de todo tipo. Lo que faltaba.
Gracias al minimalismo aeronáutico uno aprende a comer como un contorsionista y desarrolla una elasticidad que desconocía y probablemente sería incapaz de reproducir en otra situación. El que haya tenido que recoger algo de debajo de su asiento durante un trayecto sabe a lo que me refiero. Uno reconoce enseguida a un maestro en estas artes aéreas dignas del “Cirque du Soleil” cuando ve a alguien recuperar con destreza un sobre de sal que fue a parar al suelo mientras tiene la bandeja desplegada llena de comida y café. ¿En qué otras circunstancias nos someteríamos a esas torturas por un pedazo de pollo al curry que ni siquiera nos gusta?
Todos contra todos
Más allá de los cambios de temperatura, los ruidos del motor y los baños rinconeros, lo más terrible de volar es el resto de los pasajeros. Sí, los demás. Curiosamente, en lugar de que el pasaje desarrolle un sentimiento solidario en plan “camaradas de la clase turista”, se agudizan los instintos más primarios de supervivencia y se tiende a ver al vecino como un incordio. Es la respuesta natural a un entorno en el que se nos obliga a incrementar nuestros niveles de tolerancia hasta límites extremos. Es lo que tiene viajar como sardinas en lata. En ningún otro medio de transporte triunfan tanto los tapones para los oídos y los antifaces; todo por aislarse.
El rechazo al prójimo es intrínseco al viajero aéreo y empieza con el deseo de que nadie ocupe las plazas contiguas por el egoista sentmiento de “todo el espacio para mí”, se le ponen a uno los pelos como escarpias ante la posibilidad de tener un bebé cerca (por muy mono que sea y por mucho que le gusten los niños) ya que es casi una garantía de que una llorera de altos decibelios sea la banda sonora del vuelo, y resulta irritante que la gente tenga ganas de ir al servicio cuando obliga a movilizar a toda una fila. Como una “ley de Murphy”, el que más mea suele ser el que está sentado más lejos del pasillo.
Otro capítulo serían las reclamaciones al personal de tierra una vez que la aeronave aterriza. Esos trabajadores parecen aleccionados para poner pegas al cansado y cabreado pasajero, pero en el fondo son unas víctimas más de los desbarajustes de las compañías y tienen que comerse las quejas de insufribles usuarios molestos por algún atropello mayúsculo debido a alguna decisión tomada por un directivo de aerolínea que jamás volará en turista.