El sol de agosto se cuela por las rendijas de mi persiana, ilumina parcialmente mis pensamientos, ideas oscuras que transitan por mi psique.
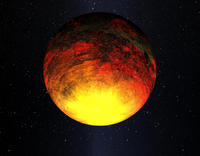 No puedo leer más noticias, no puedo ver más la tele, ya que la corrupción celular avanza por el mundo sin remedio, contagiando todo lo que toca a su paso. La mera contemplación de su actuación me enferma.
No puedo leer más noticias, no puedo ver más la tele, ya que la corrupción celular avanza por el mundo sin remedio, contagiando todo lo que toca a su paso. La mera contemplación de su actuación me enferma.
No puedo seguir viendo por televisión cómo mueren niños a manos de esa putrefacción, tampoco puedo seguir viendo cómo se utiliza un continente entero como campo esclavista de experimentación.
Solo puedo gritar, vehementemente, desde mi terraza. Desgañitarme. Es lo único que puedo hacer ante semejante espectáculo hitleriano.
Quizá creamos que únicamente los que aparecen en la tele están corruptos, y nos desahogamos en la sobremesa ante su imagen. Pero lo que realmente estamos desahogando en esos momentos es nuestra propia corrupción. Lo que realmente estamos viendo a través de esa pantalla plana es el reflejo de nuestro propio odio.
¿Acaso alguien ha pensado que los políticos no representan, completamente, la sociedad a la que pertenecen?
Está muy bien criticar lo que no es correcto en los demás, pero mucho mejor es criticar lo que no es correcto en nosotros mismos. Aunque muy difícil de discernir, principalmente por el velo de nuestro orgullo.
Cada día, sin darnos cuenta, esa corrupción que ahora es tan potente se extiende de los unos a los otros, con nuestras acciones. Pero estamos demasiado ocupados criticando a los demás para darnos cuenta del daño que infringimos a los que nos quieren y a los que, inexorablemente, tienen que compartir la existencia con nosotros.
A tal grado llega la corrupción molecular de la materia que el propio descernimiento de nosotros mismos se convierte en una ilusión, en una imagen corrupta también, por supuesto. Nos lleva a creer que, de verdad, tenemos que pisar a nuestro vecino para llegar a conseguir lo que nosotros queremos; nos lleva a creer que tenemos que ser más que nuestra pareja en cada discusión, en cada problema que surge. Incluso nos lleva a pensar que sólo nuestras creencias son verdaderas.
Es el tiempo del desastre, señores.
Ahora, que pensamos en la grandiosa libertad que hemos adquirido es, precisamente, cuando somos más esclavos de esa corrupción, de nuestro propio miedo.
Ya sé que alguno estará pensado que eso no va con él, que los problemas que está teniendo, de verdad se deben a los demás y, por supuesto, nunca a sí mismo.
Bueno, pues que por unos momentos se olvide del yo, yo, yo , yo…. y piense un poco en los sentimientos de los demás. En aquella discusión que hizo que su amigo no le llame más, o en aquel momento que, creyéndose con toda la razón perdió la oportunidad de su vida.
Si consigue verse a sí mismo con humildad, quizá pueda darse cuenta de que en esos momentos estaba odiando. Y si consigue darse cuenta de ello, también podría darse cuenta de que en realidad se estaba odiando a sí mismo.
Cuando consiga llegar a ese punto debería sentirse orgulloso, de verdad, por el trabajo hecho consigo mismo. Ya que inconscientemente habrá ido trabajando en su propia percepción, y sustituyendo parte de esa corrupción molecular, el Tánatos de Freud, por pura esencia vital; por una renovada brisa de alegría para sus maltrechas conexiones neuronales.
Debemos comenzar a ser conscientes de nosotros mismos, del odio que se almacena en nuestra memoria y de cómo intentamos, inconscientemente, que los demás también se sientan heridos como nosotros.
Es muy importante que todos realicemos este proceso, porque en caso contrario se repetirá lo sucedido en multitud de ocasiones a lo largo de la historia de la humanidad.
No hace falta imaginárselo mucho, simplemente encienda el televisor.






