This essay was originally publish in La República, Montevideo, 8 January 2003, before Oriana Fallaci’s death.
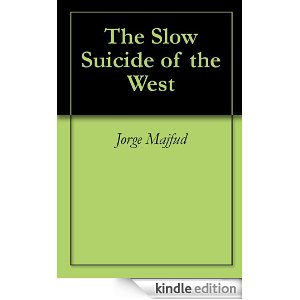
Occidente aparece, de pronto, desprovisto de sus mejores virtudes, construidas siglo sobre siglo, ocupado ahora en reproducir sus propios defectos y en copiar los defectos ajenos, como lo son el autoritarismo y la persecución preventiva de inocentes. Virtudes como la tolerancia y la autocrítica nunca formaron parte de su debilidad, como se pretende ahora, sino todo lo contrario: por ellos fue posible algún tipo de progreso, ético y material. La mayor esperanza y el mayor peligro para Occidente están en su propio corazón. Quienes no tenemos “Rabia” ni “Orgullo” por ninguna raza ni por ninguna cultura sentimos nostalgia por los tiempos idos, que nunca fueron buenos pero tampoco tan malos.
Actualmente, algunas celebridades del pasado siglo XX, demostrando una irreversible decadencia senil, se han dedicado a divulgar la famosa ideología sobre el “choque de civilizaciones” — que ya era vulgar por sí sola — empezando sus razonamientos por las conclusiones, al mejor estilo de la teología clásica. Como lo es la afirmación, apriorística y decimonónica, de que “la cultura Occidental es superior a todas las demás”. Y que, como si fuese poco, es una obligación moral repetirlo.
Desde esa Superioridad Occidental, la famosísima periodista italiana Oriana Fallaci escribió brillanteces tales como: “Si en algunos países las mujeres son tan estúpidas que aceptan el chador e incluso el velo con rejilla a la altura de los ojos, peor para ellas. (. . .) Y si sus maridos son tan bobos como para no beber vino ni cerveza, ídem.” Caramba, esto sí que es rigor intelectual. “¡Qué asco! — siguió escribiendo, primero en el Corriere della Sera y después en su best seller “La rabia y el orgullo”, refiriéndose a los africanos que habían orinado en una plaza de Italia — ¡Tienen la meada larga estos hijos de Alá! Raza de hipócritas.” “Aunque fuesen absolutamente inocentes, aunque entre ellos no haya ninguno que quiera destruir la Torre de Pisa o la Torre de Giotto, ninguno que quiera obligarme a llevar el chador, ninguno que quiera quemarme en la hoguera de una nueva Inquisición, su presencia me alarma. Me produce desazón”. Resumiendo: aunque esos negros fuesen absolutamente inocentes, su presencia le produce igual desazón. Para Fallaci, esto no es racismo, es “rabia fría, lúcida y racional”. Y, por si fuera poco, una observación genial para referirse a los inmigrantes en general: “Además, hay otra cosa que no entiendo. Si realmente son tan pobres, ¿quién les da el dinero para el viaje en los aviones o en los barcos que los traen a Italia? ¿No se los estará pagando, al menos en parte, Osama bin Laden?” Pobre Galileo, pobre Camus, pobre Simone de Beauvoir, pobre Michel Foucault.
De paso, recordemos que, aunque esta señora escribe sin entender — lo dijo ella –, estas palabras pasaron a un libro que lleva vendidos medio millón de ejemplares, al que no le faltan razones ni lugares comunes, como el “yo soy atea, gracias a Dios”. Ni curiosidades históricas de este estilo: “¿cómo se come eso con la poligamia y con el principio de que las mujeres no deben hacerse fotografías. Porque también esto está en el Corán”, lo que significa que en el siglo VII los árabes estaban muy avanzados en óptica. Ni su repetida dosis de humor, como pueden ser estos argumentos de peso: “Y, además, admitámoslo: nuestras catedrales son más bellas que las mezquitas y las sinagogas, ¿sí o no? Son más bellas también que las iglesias protestantes”. Como dice Atilio, tiene el Brillo de Brigitte Bardot. Faltaba que nos enredemos en la discusión sobre qué es más hermoso, si la torre de Pisa o el Taj-Mahal. Y de nuevo la tolerancia europea: “Te estoy diciendo que, precisamente porque está definida desde hace muchos siglos y es muy precisa, nuestra identidad cultural no puede soportar una oleada migratoria compuesta por personas que, de una u otra forma, quieren cambiar nuestro sistema de vida. Nuestros valores. Te estoy diciendo que entre nosotros no hay cabida para los muecines, para los minaretes, para los falsos abstemios, para su jodido medievo, para su jodido chador. Y si lo hubiese, no se lo daría”. Para finalmente terminar con una advertencia a su editor: “Te advierto: no me pidas nada nunca más. Y mucho menos que participe en polémicas vanas. Lo que tenía que decir lo dije. Me lo han ordenado la rabia y el orgullo”. Lo cual ya nos había quedado claro desde el comienzo y, de paso, nos niega uno de los fundamentos de la democracia y de la tolerancia, desde la Gracia antigua: la polémica y el derecho a réplica — la competencia de argumentos en lugar de los insultos.
Pero como yo no poseo un nombre tan famoso como el de Fallaci — ganado con justicia, no tenemos por qué dudarlo –, no puedo conformarme con insultar. Como soy nativo de un país subdesarrollado y ni siquiera soy famoso como Maradona, no tengo más remedio que recurrir a la antigua costumbre de usar argumentos.
Veamos. Sólo la expresión “cultura occidental” es tan equívoca como puede serlo la de “cultura oriental” o la de “cultura islámica”, porque cada una de ellas está conformada por un conjunto diverso y muchas veces contradictorio de otras “culturas”. Basta con pensar que dentro de “cultura occidental” no sólo caben países tan distintos como Cuba y Estados Unidos, sino irreconciliables períodos históricos dentro de una misma región geográfica como puede serlo la pequeña Europa o la aún más pequeña Alemania, donde pisaron Goethe y Adolf Hitler, Bach y los skin heads. Por otra parte, no olvidemos que también Hitler y el Ku-Klux-Klan (en nombre de Cristo y de la Raza Blanca), que Stalin (en nombre de la Razón y del ateísmo), que Pinochet (en nombre de la Democracia y de la Libertad) y que Mussolini (en su nombre propio) fueron productos típicos, recientes y representativos de la autoproclamada “cultura occidental”. ¿Qué más occidental que la democracia y los campos de concentración? ¿Qué más occidental que la declaración de los Derechos Humanos y las dictaduras en España y en América Latina, sangrientas y degeneradas hasta los límites de la imaginación? ¿Qué más occidental que el cristianismo, que curó, salvó y asesinó gracias al Santo Oficio? ¿Qué más occidental que las modernas academias militares o los más antiguos monasterios donde se enseñaba, con refinado sadismo, por iniciativa del papa Inocencio IV y basándose en el Derecho Romano, el arte de la tortura? ¿O todo eso lo trajo Marco Polo desde Medio Oriente? ¿Qué más occidental que la bomba atómica y los millones de muertos y desaparecidos bajo los regímenes fascistas, comunistas e, incluso, “democráticos”? ¿Qué más occidental que las invasiones militares y la supresión de pueblos enteros bajo los llamados “bombardeos preventivos”?
Todo esto es la parte oscura de Occidente y nada nos garantiza que estemos a salvo de cualquiera de ellas, sólo porque no logramos entendernos con nuestros vecinos, los cuales han estado ahí desde hace más de 1400 años, con la única diferencia que ahora el mundo se ha globalizado (lo ha globalizado Occidente) y ellos poseen la principal fuente de energía que mueve la economía del mundo — al menos por el momento — además del mismo odio y el mismo rencor de Oriana Fallaci. No olvidemos que la Inquisición española, más estatal que las otras, se originó por un sentimiento hostil contra moros y judíos y no terminó con el Progreso y la Salvación de España sino con la quema de miles de seres humanos.
Sin embargo, Occidente también representa la Democracia, la Libertad, los Derechos Humanos y la lucha por los derechos de la mujer. Por lo menos el intento de lograrlos y lo más que la humanidad ha logrado hasta ahora. ¿Y cuál ha sido desde siempre la base de esos cuatro pilares, sino la tolerancia?
Fallaci quiere hacernos creer que “cultura occidental” es un producto único y puro, sin participación del otro. Pero si algo caracteriza a Occidente, precisamente, ha sido todo lo contrario: somos el resultado de incontables culturas, comenzando por la cultura hebrea (por no hablar deAmenofis IV) y siguiendo por casi todas las demás: por los caldeos, por los griegos, por los chinos, por los hindúes, por los africanos del sur, por los africanos del norte y por el resto de las culturas que hoy son uniformemente calificadas de “islámicas”. Hasta hace poco, no hubiese sido necesario recordar que, cuando en Europa — en toda Europa — la Iglesia cristiana, en nombre del Amor perseguía, torturaba y quemaba vivos a quienes discrepaban con las autoridades eclesiásticas o cometían el pecado de dedicarse a algún tipo de investigación (o simplemente porque eran mujeres solas, es decir, brujas), en el mundo islámico se difundían las artes y las ciencias, no sólo las propias sino también las chinas, las hindúes, las judías y las griegas. Y esto tampoco quiere decir que volaban las mariposas y sonaban los violines por doquier: entre Bagdad y Córdoba la distancia geográfica era, por entonces, casi astronómica.
Pero Oriana Fallaci no sólo niega la composición diversa y contradictoria de cualquiera de las culturas en pleito, sino que de hecho se niega a reconocer la parte oriental como una cultura más. “A mí me fastidia hablar incluso de dos culturas”, escribió. Y luego se despacha con una increíble muestra de ignorancia histórica: “Ponerlas sobre el mismo plano, como si fuesen dos realidades paralelas, de igual peso y de igual medida. Porque detrás de nuestra civilización están Homero, Sócrates, Platón, Aristóteles y Fidias, entre otros muchos. Está la antigua Grecia con su Partenón y su descubrimiento de la Democracia. Está la antigua Roma con su grandeza, sus leyes y su concepción de la Ley. Con su escultura, su literatura y su arquitectura. Sus palacios y sus anfiteatros, sus acueductos, sus puentes y sus calzadas”.
¿Será necesario recordarle a Fallaci que entre todo eso y nosotros está el antiguo Imperio Islámico, sin el cual todo se hubiese quemado — hablo de los libros y de las personas, no del Coliseo — por la gracia de siglos de terrorismo eclesiástico, bien europeo y bien occidental? Y de la grandeza de Roma y de su “concepción de la Ley” hablamos otro día, porque aquí sí que hay blanco y negro para recordar. También dejemos de lado la literatura y la arquitectura islámica, que no tienen nada que envidiarle a la Roma de Fallaci, como cualquier persona medianamente culta sabe.
A ver, ¿y por último?: “Y por último — escribió Fallaci— está la ciencia. Una ciencia que ha descubierto muchas enfermedades y las cura. Yo sigo viva, por ahora, gracias a nuestra ciencia, no a la de Mahoma. Una ciencia que ha cambiado la faz de este planeta con la electricidad, la radio, el teléfono, la televisión. . . Pues bien, hagamos ahora la pregunta fatal: y detrás de la otra cultura, ¿qué hay?”
Respuesta fatal: detrás de nuestra ciencia están los egipcios, los caldeos, los hindúes, los griegos, los chinos, los árabes, los judíos y los africanos. ¿O Fallaci cree que todo surgió por generación espontánea en los últimos cincuenta años? Habría que recordarle a esta señora que Pitágoras tomó su filosofía de Egipto y de Caldea (Irak) — incluida su famosa fórmula matemática, que no sólo usamos en arquitectura sino también en la demostración de la Teoría Especial de la Relatividad de Einstein — , igual que hizo otro sabio y matemático llamado Tales de Mileto. Ambos viajaron por Medio Oriente con la mente más abierta que Fallaci cuando lo hizo. El método hipotético-deductivo — base de la epistemología científica— se originó entre los sacerdotes egipcios (empezar con Klimovsky, por favor); el cero y la extracción de raíces cuadradas, así como innumerables descubrimientos matemáticos y astronómicos, que hoy enseñamos en los liceos, nacen en India y en Irak; el alfabeto lo inventaron los fenicios (antiguos linbaneses) y probablemente la primera forma de globalización que conoció el mundo. El cero no fue un invento de los árabes, sino de los hindúes, pero fueron aquellos que lo traficaron a Occidente. Por si fuera poco, el avanzado Imperio Romano no sólo desconocía el cero — sin el cual no sería posible imaginar las matemáticas modernas y los viajes espaciales — sino que poseía un sistema de conteo y cálculo engorroso que perduró hasta fines de la Edad Media. Hasta comienzos del Renacimiento, todavía habían hombres de negocios que usaban el sistema romano, negándose a cambiarlo por los números árabes, por prejuicios raciales y religiosos, lo que provocaba todo tipo de errores de cálculo y litigios sociales. Por otra parte, mejor ni mencionemos que el nacimiento de la Era Moderna se originó en el contacto de la cultura europea –después de largos siglos de represión religiosa — con la cultura islámica primero y con la griega después. ¿O alguien pensó que la racionalidad escolástica fue consecuencia de las torturas que se practicaban en las santas mazmorras? A principios del siglo XII, el inglés Adelardo de Bath emprendió un extenso viaje de estudios por el sur de Europa, Siria y Palestina. Al regresar de su viaje, Adelardo introdujo en la subdesarrollada Inglaterra un paradigma que aún hoy es sostenido por famosos científicos como Stephen Hawking: Dios había creado la Naturaleza de forma que podía ser estudiada y explicada sin Su intervención. (He aquí el otro pilar de las ciencias, negado históricamente por la Iglesia romana). Incluso, Adelardo reprochó a los pensadores de su época por haberse dejado encandilar por el prestigio de las autoridades — comenzando por el griego Aristóteles, está claro. Por ellos esgrimió la consigna “razón contra autoridad”, y se hizo llamar a sí mismo “modernus”. “Yo he aprendido de mis maestros árabes a tomar la razón como guía –escribió –, pero ustedes sólo se rigen por lo que dice la autoridad”. Un compatriota de Fallaci, Gerardo de Cremona, introdujo en Europa los escritos del astrónomo y matemático “iraquí”, Al-Jwarizmi, inventor del álgebra, de los algoritmos, del cálculo arábigo y decimal; tradujo a Ptolomeo del árabe — ya que hasta la teoría astronómica de un griego oficial como éste no se encontraba en la Europa cristiana –, decenas de tratados médicos, como los de Ibn Sina y iraní al-Razi, autor del primer tratado científico sobre la viruela y el sarampión, por lo que hoy hubiese sido objeto de algún tipo de persecución.
Podríamos seguir enumerando ejemplos como éstos, que la periodista italiana ignora, pero de ello ya nos ocupamos en un libro y ahora no es lo que más importa.
Lo que hoy está en juego no es sólo proteger a Occidente contra los terroristas, de aquí y de allá, sino — y quizá sobre todo — es crucial protegerlo de sí mismo. Bastaría con reproducir cualquiera de sus monstruosos inventos para perder todo lo que se ha logrado hasta ahora en materia de respeto por los Derechos Humanos. Empezando por el respeto a la diversidad. Y es altamente probable que ello ocurra en diez años más, si no reaccionamos a tiempo.
La semilla está ahí y sólo hace falta echarle un poco de agua. He escuchado decenas de veces la siguiente expresión: “lo único bueno que hizo Hitler fue matar a todos esos judíos”. Ni más ni menos. Y no lo he escuchado de boca de ningún musulmán — tal vez porque vivo en un país donde prácticamente no existen — ni siquiera de algún descendiente de árabes. Lo he escuchado de neutrales criollos o de descendientes de europeos. En todas estas ocasiones me bastó razonar lo siguiente, para enmudecer a mi ocasional interlocutor: “¿Cuál es su apellido? Gutiérrez, Pauletti, Wilson, Marceau. . . Entonces, señor, usted no es alemán y mucho menos de pura raza aria. Lo que quiere decir que mucho antes que Hitler hubiese terminado con los judíos hubiese comenzado por matar a sus abuelos y a todos los que tuviesen un perfil y un color de piel parecido al suyo”. Este mismo riesgo estamos corriendo ahora: si nos dedicamos a perseguir árabes o musulmanes no sólo estaremos demostrando que no hemos aprendido nada, sino que, además, pronto terminaremos por perseguir a sus semejantes: beduinos, africanos del norte, gitanos, españoles del sur, judíos de España, judíos latinoamericanos, americanos del centro, mexicanos del sur, mormones del norte, hawaianos, chinos, hindúes, and so on.
No hace mucho otro italiano, Umberto Eco, resumió así una sabia advertencia: “Somos una civilización plural porque permitimos que en nuestros países se erijan mezquitas, y no podemos renunciar a ellos sólo porque en Kabul metan en la cárcel a los propagandistas cristianos (. . .) Creemos que nuestra cultura es madura porque sabe tolerar la diversidad, y son bárbaros los miembros de nuestra cultura que no la toleran”.
Como decían Freud y Jung, aquello que nadie desearía cometer nunca es objeto de una prohibición; y como dijo Baudrillard, se establecen derechos cuando se los han perdido. Los terroristas islámicos han obtenido lo que querían, doblemente. Occidente parece, de pronto, desprovisto de sus mejores virtudes, construidas siglo sobre siglo, ocupado ahora en reproducir sus propios defectos y en copiar los defectos ajenos, como lo son el autoritarismo y la persecución preventiva de inocentes. Tanto tiempo imponiendo su cultura en otras regiones del planeta, para dejarse ahora imponer una moral que en sus mejores momentos no fue la suya. Virtudes como la tolerancia y la autocrítica nunca formaron parte de su debilidad, como se pretende, sino todo lo contrario: por ellos fue posible algún tipo de progreso, ético y material. La Democracia y la Ciencia nunca se desarrollaron a partir del culto narcisita a la cultura propia sino de la oposición crítica a partir de la misma. Y en esto, hasta hace poco tiempo, estuvieron ocupados no sólo los “intelectuales malditos” sino muchos grupos de acción y resistencia social, como lo fueron los burgueses en el siglo XVIII, los sindicatos en el siglo XX, el periodismo inquisidor hasta ayer, sustituido hoy por la propaganda, en estos miserables tiempos nuestros. Incluso la pronta destrucción de la privacidad es otro síntoma de esa colonización moral. Sólo que en lugar del control religioso seremos controlados por la Seguridad Militar. El Gran Hermano que todo lo escucha y todo lo ve terminará por imponernos máscaras semejantes a las que vemos en Oriente, con el único objetivo de no ser reconocidos cuando caminamos por la calle o cuando hacemos el amor.
La lucha no es — ni debe ser — entre orientales y occidentales; la lucha es entre la intolerancia y la imposición, entre la diversidad y la uniformización, entre el respeto por el otro y su desprecio o aniquilación. Escritos como “La rabia y el orgullo” de Oriana Fallaci no son una defensa a la cultura occidental sino un ataque artero, un panfleto insultante contra lo mejor de Occidente. La prueba está en que bastaría con cambiar allí la palabra Oriente por Occidente, y alguna que otra localización geográfica, para reconocer a un fanático talibán. Quienes no tenemos Rabia ni Orgullo por ninguna raza ni por ninguna cultura, sentimos nostalgia por los tiempos idos, que nunca fueron buenos pero tampoco tan malos.
Hace unos años estuve en Estados Unidos y allí vi un hermoso mural en el edificio de las Naciones Unidas de Nueva York, si mal no recuerdo, donde aparecían representados hombres y mujeres de distintas razas y religiones — creo que la composición estaba basada en una pirámide un poco arbitraria, pero esto ahora no viene al caso. Más abajo, con letras doradas, se leía un mandamiento que lo enseñó Confucio en China y lo repitieron durante milenios hombres y mujeres de todo Oriente, hasta llegar a constituirse en un principio occidental: “Do unto others as you would have them do unto you.” En inglés suena musical, y hasta los que no saben ese idioma presienten que se refiere a cierta reciprocidad entre uno y los otros. No entiendo por qué habríamos de tachar este mandamiento de nuestras paredes, fundamento de cualquier democracia y de cualquier estado de derecho, fundamento de los mejores sueños de Occidente, sólo porque los otros lo han olvidado de repente. O la han cambiado por un antiguo principio bíblico que ya Cristo se encargó de abolir: “ojo por ojo y diente por diente”. Lo que en la actualidad se traduce en una inversión de la máxima confuciana, en algo así como: hazle a los otros todo lo que ellos te han hecho a ti — la conocida historia sin fin.






