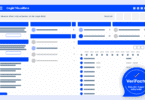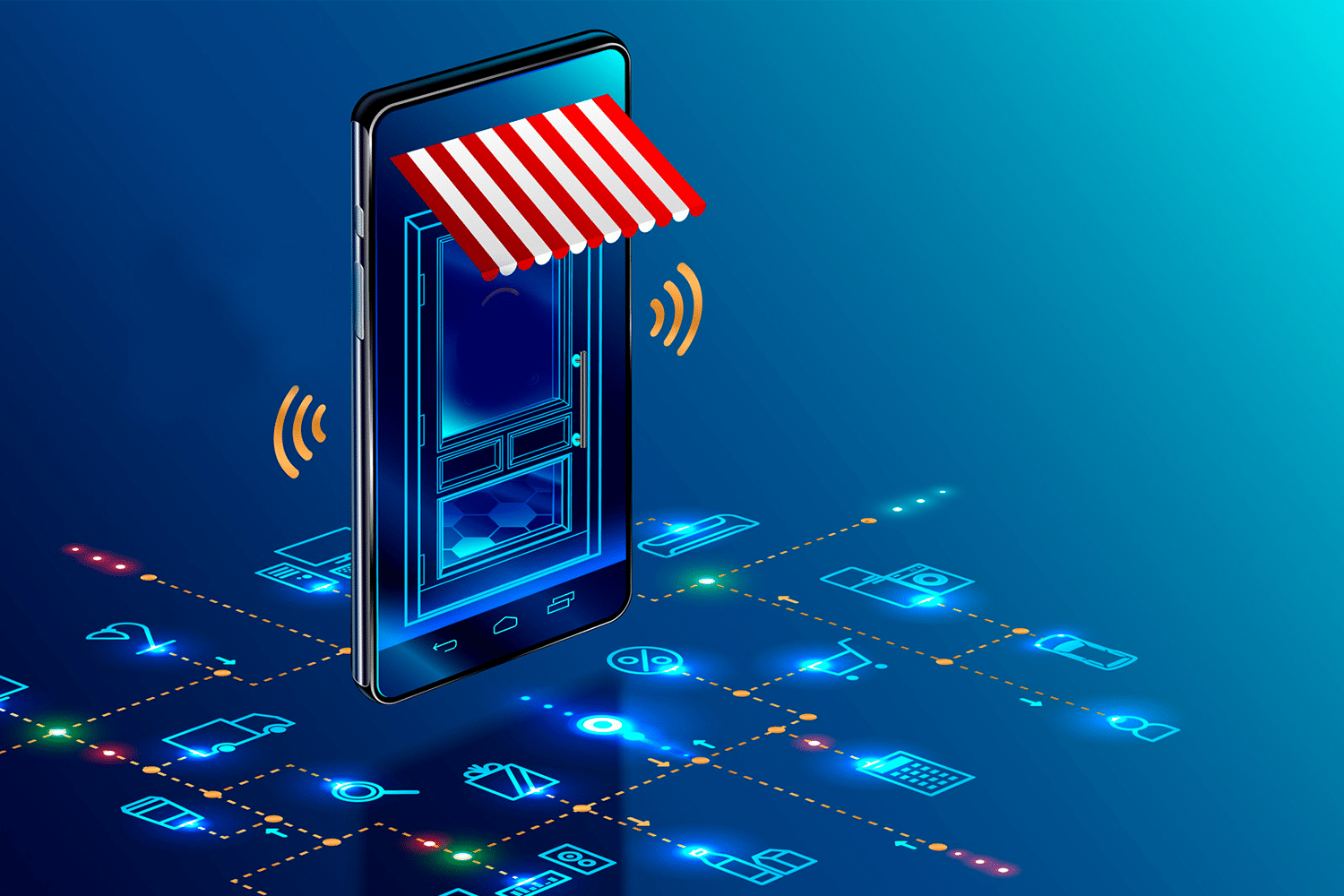photo credit: justinbaeder via photopin cc
En los años setenta del siglo XX se puso de actualidad, más que de moda, la ética de la empresa. Se presentaba en sociedad con dos buenos avales: la ética es rentable para las empresas, porque una empresa ética está mejor gestionada que una inmoral, ahorra en costes de coordinación y genera capital simpatía entre los ciudadanos, pero además contribuye a crear una buena sociedad. Una buena empresa es un auténtico bien para su cuenta de resultados, pero también para la sociedad que disfruta de ella.
Con el cambio de siglo fue el discurso de la Responsabilidad Social Empresarial el que vino a reforzar esta idea. Una economía que quiera ser competitiva –venía a decir- debe apoyarse en empresas que crean puestos de trabajo, ofrecen un buen producto por un precio ajustado, hacen partícipes a los trabajadores de la marcha de la empresa y les retribuyen con un salario justo, añaden valor a los accionistas, atienden a los proveedores y se convierten en la sociedad en la que viven en auténticas ciudadanas, preocupadas por su entorno social y natural.
Parecía, pues, que un buen viento soplaba para la ética empresarial, hasta el punto de que los empresarios eran mejor valorados por la ciudadanía que los políticos, cosa impensable hacía algunas décadas; sobre todo en un país como España que, al menos desde el Siglo de Oro, aprecia más incluso a los pícaros que a los comerciantes.
Sin embargo, cuando estalló la crisis hacia 2007 las gentes se preguntaban dónde había quedado en realidad la ética, dónde la responsabilidad. Por si faltara poco, algunas empresas que invertían en gestionar la responsabilidad recortaron esos gastos y cosas como éstas hicieron pensar que más se había vivido de cosmética que de ética.
Es verdad que entre las causas de la crisis cuentan un buen número de actuaciones inmorales. La falta de transparencia en la gestión financiera, unida a la opacidad de los productos, la falta de regulación en unos casos y de control de lo regulado en otros, las medidas para favorecer a los bancos sin el control del dinero inyectado supuestamente para favorecer a los ciudadanos, la impresión generalizada y certera de que siempre acaban pagando los más débiles, los que no tuvieron culpa en que empezara este desastre. Todo ello, unido a la falta de profesionalidad, compone un conjunto de fallos éticos que han generado una crisis generalizada de confianza. Y la confianza es el valor supremo sin el que no funciona la vida social, pero tampoco la política y la económica.
Pero justamente lo que viene a mostrar este duro choque con la realidad es que urge potenciar la ética empresarial, recordar que la tarea de la empresa es atender al bien de todos los afectados por ella, y que es justamente este modo de actuar el que aumenta la probabilidad de permanecer en el mercado generando nuevos clientes. Gestionar la empresa éticamente abre un mejor horizonte para la cuenta de resultados y convierte a la empresa en un bien público para la sociedad que tiene la suerte de contar con ella.
Adela Cortina
Catedrática de Á‰tica y Filosofía política de la Universidad de Valencia