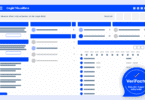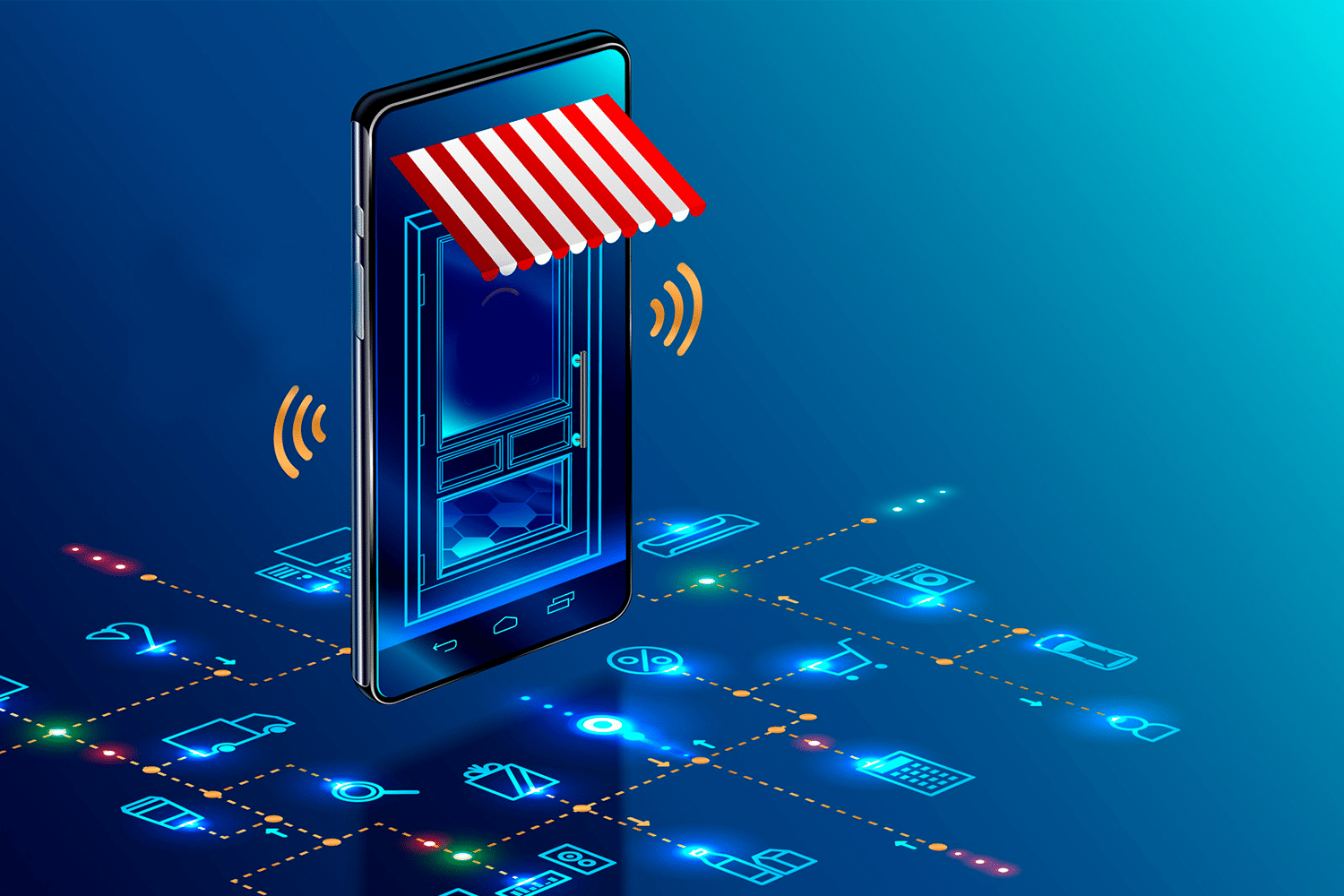Estamos abocados por la crisis a padecer situaciones que creíamos superadas de nuestra realidad: seremos más pobres y nuestro nivel de vida descenderá en su conjunto. Según Eurostat, el 25,5 por ciento de los hogares españoles está en riesgo de pobreza y exclusión social. No estuvimos mejor en plena bonanza económica, cuando en general el riesgo afectaba al 24,4 por ciento de las familias. En esos años vivimos bajo la ilusión de una abundancia y un enriquecimiento fácil, que nos hizo confiar en una prosperidad ilimitada, casi permanente. Por aquel entonces sólo era preciso poseer unas gotas de osadía y carecer de complejos para, con argumentos de charlatanería, creerse inversor y lanzarse a comprar viviendas en cualesquiera promociones que brotaban por doquier, incluyendo parajes presuntamente protegidos. Ningún banco te negaba los préstamos con que financiar tales aventuras, concediéndote además un “extra” para “otros gastos”, como el coche, con tal de satisfacer unas iniciativas que “movían” el dinero.
Era un negocio espléndido mientras los inmuebles se revalorizaran a cada traspaso, brindando unas ganancias que amortizaban con creces lo invertido. Sin embargo, el estallido de la burbuja inmobiliaria, paralela a una crisis económica, atrapó a muchos pequeños especuladores bajo el peso de unas hipotecas a las que no podían hacer frente. Los bancos, otrora tan generosos, no mostraron ninguna comprensión a la hora de exigir el cumplimiento de las mensualidades sobre unos bienes tasados desproporcionadamente -desde cualquier punto de vista-, siendo así cómplices materiales del “inflado” de la burbuja. Lo que sigue es ya la historia de nuestros días: pseudopropietarios que han de devolver la vivienda a la entidad financiera por no poder pagarla, aunque con ello no consigan saldar la deuda. Y unos bancos que son “socorridos” por el Gobierno mediante la inyección de ingentes cantidades de dinero público con la excusa de facilitar el mercado financiero del que depende cualquier economía para funcionar. Es decir, se “socializan” las pérdidas de las empresas financieras, pero se “liberaliza” la quiebra de los crédulos aprendices de capitalista. Primera lección: el Sistema se protege a si mismo, no a las personas.
Esa dinámica de concentración en el sector financiero, promovido a instancias supragubernamentales que controlan nuestra economía, posibilita que entidades nacionales de gran tamaño engullan a las pequeñas con problemas de liquidez, como la absorción –la llaman fusión- que acaba de iniciar La Caixa catalana de la andaluza Banca Cívica. CaixaBank se “come” a Cajasol, que a su vez se había “comido” a Caja Guadalajara, Caja Navarra y Caja Canarias. Las autoridades andaluzas andan ahora quejándose por la desaparición de una insignia financiera regional que no ha sabido, en cualquier caso, sobredimensionarse para competir en un mercado altamente competitivo en el que opera. Esos lamentos patriotas por configurar una gran banca andaluza resultan baldíos ante las rencillas de índole localista que al parecer dificultaron toda iniciativa al respecto, como la de dónde ubicar la sede de la futura entidad: Málaga o Sevilla. Segunda lección: el dinero no tiene patria, aunque sí quien lo atesora.
El capitalismo, sistema que conforma la estructura económica de nuestra sociedad, dicta sus propias normas para perpetuarse, tendentes a la búsqueda de una rentabilidad creciente y al monopolio de los poderosos, gracias a la concentración empresarial y desregulación del mercado. Ni las patrias ni las personas son objeto de su atención, que sólo les interesa por una finalidad instrumental para alcanzar su fin lucrativo mediante el consumo. No está para satisfacer necesidades básicas (salvo que se gane dinero con ello) ni garantizar derechos sociales (que impidan el negocio).
Cuando parecía fácil ganar dinero, quien tuviera escrúpulos de la especulación era considerado un pusilánime trasnochado; quien se dedicara a estudiar, perdía el tiempo inútilmente; y quien dudara de las bondades del Sistema, un derrotista orillado por los nuevos tiempos. Sin embargo, ahora que los grandes operadores recogen beneficios a costa de los ingenuos adalides del capitalismo, se clama por las medidas que éste impone para asegurar su existencia: reforma fiscal, financiera, laboral, económica y hasta social y moral que suponen: el despido barato y fácil, la limitación del subsidio frente al paro, la congelación o reducción de salarios, la movilidad geográfica y unificación de categorías profesionales por decisión patronal, la desvinculación del convenio colectivo sectorial, la reducción de derechos por embarazo y lactancia, el despido por bajas justificadas de enfermedad, el repago en la sanidad, el abandono en la educación pública, el retroceso en la ley del aborto, la ampliación arbitraria del período de aprendizaje a un año con despido gratis, el encarecimiento de los precios, la subida de impuestos, la consideración del funcionario como personal inútil y clientelar, la supresión de derechos y conquistas laborales y sociales, y el desmantelamiento progresivo del Estado de bienestar. Ahora nos asustamos del capitalismo.
Pero así es el verdadero rostro de un Sistema cuyo objetivo es el beneficio creciente en una economía basada en el capital privado y en el que toda inversión pública es considerada gasto. Ese Sistema, tras un período boyante, obliga ahora al sacrificio de cualquier gasto con tal de mantener sus ganancias en un período de contracción. Actúa, empero, conforme a su lógica y natural proceder, el mismo del que no dudábamos cuando los perjudicados eran otros. Ahora, que padecemos sus consecuencias y nos empuja a despojarnos de las redes de auxilio social con que pretendíamos protegernos, descubrimos su rostro avieso y descarnado. Ahora parece que nos confiesan: ¡Es el capitalismo, estúpido!, como diría aquel. ¿Servirá la huelga para que lo entendamos?