Salvando el epígrafe, no hay ningún nexo entre la obra del genial autor (Jacinto Benavente) y este texto que desarrollo a renglón seguido, nunca mejor dicho. Si bien es cierto que ambos dibujan escenarios dramáticos, una fabula la vida mientras otro la palpa. En efecto, don Jacinto plantea una supuesta porfía de sentimientos que parecen divergir; aunque el destino, la propia periferia, su condición humana, lo impidan. El relato queda postergado por la realidad presente. Sojuzga, incluso, al esfuerzo masivo pero indigente del individuo de a pie. Cual sueño de Nabucodonosor, somos gigantes con pies de barro. Pese a la soberanía que ladinamente se nos atribuye, constituimos una excusa perfecta. En esencia es el timo del toco-mocho.
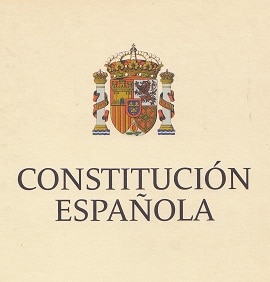 Estos días nos incitan al homenaje. Llevan treinta y seis años haciéndolo; pero ahora parece notarse -debiera al menos- cierto hedor e impostura cuando no una abierta infamia. Siempre hay prohombres que mantienen los pies dentro del tiesto. Supone el peaje normal, un garbanzo negro más que se cuela en cualquier cocido. Hasta resultaba ameno preverlo con anterioridad y juzgarlo posteriormente. Constituye un ejercicio de esparcimiento familiar, asimismo social. Me refiero a la Constitución española; esa joven de enigmática naturaleza que ha traído consigo largo periodo de paz y prosperidad, junto a etapas en que surgieron alarmantes zozobras. Desde su deseado nacimiento, cada cual realizó loas o menosprecio a aquel cuerpo diseñado bajo la égida del consenso; al presente desacreditado, puesto en solfa.
Estos días nos incitan al homenaje. Llevan treinta y seis años haciéndolo; pero ahora parece notarse -debiera al menos- cierto hedor e impostura cuando no una abierta infamia. Siempre hay prohombres que mantienen los pies dentro del tiesto. Supone el peaje normal, un garbanzo negro más que se cuela en cualquier cocido. Hasta resultaba ameno preverlo con anterioridad y juzgarlo posteriormente. Constituye un ejercicio de esparcimiento familiar, asimismo social. Me refiero a la Constitución española; esa joven de enigmática naturaleza que ha traído consigo largo periodo de paz y prosperidad, junto a etapas en que surgieron alarmantes zozobras. Desde su deseado nacimiento, cada cual realizó loas o menosprecio a aquel cuerpo diseñado bajo la égida del consenso; al presente desacreditado, puesto en solfa.
A lo largo de casi cuatro decenios, aguanta oscuros vaivenes provocados por individuos con vocación maquiavélica o sectores inquietos e inquietantes. Cómo olvidar el aprieto, la zancadilla, que le puso un PSOE montaraz, todavía desperezándose de su radicalismo belicoso pese al escamoteo marxista en septiembre de 1979. La expropiación de Rumasa objetó el reglamento constitucional. Trajo, además de la disfunción del Alto Tribunal, la descarnadura efectiva de nuestro soporte legal. Cierto que concurrieron unas circunstancias especiales, pero la verdad consumó un atraco político-financiero. Cómo ignorar aquella frase atribuida a Alfonso Guerra: “Montesquieu ha muerto”. Configura la sibilina metáfora que menoscababa aún más una Constitución que, poco a poco, abandonaba la color, en sutil lirismo clásico. Consumida por presuntas razones de Estado, se ha visto vejada de tiempo en tiempo por diferentes poderes, instituciones y siglas. Algunos airean su desamor fingiendo balbucir un vade retro apenas audible. Son oportunistas que comienzan su falso “evangelio” con frases que llevan incrustada la coletilla: “los demócratas” para obtener carta de naturaleza, cubrir el ego insidioso y disfrazar su herejía.
Esta joven denostada conforma un pedestal amplio, generoso, sobre el que legitiman su asiento la caterva de estafadores que dicen servirnos. Vanos sirvientes e indignos señores. Por este motivo le rinden una tímida -quizás zalamera- ofrenda que, cual fariseos, extienden al pueblo para que goce virtualmente las mieles de su soberanía. Qué vergÁ¼enza, si la tuvieran, y qué indignidad. No solo a la sociedad, también al máximo ordenamiento. ¿Cómo puede ofrecerse impoluta al ciudadano una Constitución permanentemente obviada, maltratada? Solo un cínico ejemplar, paradigmático, puede plantearse tal atrevimiento.
La Constitución no gusta, cada vez menos. Es un sentimiento común de quienes se apoltronan. Visten su repulsa de vetustez, de incapacidad. A la derecha le parece demasiado rígida con los fuertes y flexible en exceso con los débiles. El PSOE pretende que defina un Estado putativo para ahijar diferentes naciones con conductas lascivas, confesas de asimetría libidinosa. Los nacionalismos independentistas no la quieren de ninguna manera, ni siquiera tras diversas sesiones de cirugía plástica. Claman un desaire lunático e insano. UPyD, Ciudadanos, Vox, junto a otras siglas con poca prestancia, la estiman y respetan; ignoro si por atractivo o por pleitesía a las canas. Sea cual sea el motivo, me atrae la segunda opción. Podemos está lejos del matiz y de la reforma profunda. Anhela su extinción porque ella es el mejor signo de la democracia; una barrera jurídica, un obstáculo para asaltar ese cielo alucinante, para conseguir “su solución última”.
Transcurren fechas de cumpleaños. Las Cámaras -Parlamento y Senado- se abren al pueblo en un paripé relamido e ineludible, una invitación mecánica, una especie de penitencia condonante. Al fin, una impostura a que obliga la concepción democrática para acallar conciencias desalmadas. Consideran privilegio extraordinario lo que debiera ser práctica permanente; ensalzan los gestos simbólicos para omitir la esencia constitutiva. Usurpan un patrimonio sin derecho; un bien del ciudadano, su legítimo dueño y administrador. Por esto no debemos consentir reformas estructurales y profundas.
Exijamos, en todo caso, un cumplimiento exquisito de su articulado, punto que ninguna institución cumplió a pesar del juramento o promesa en tal sentido.
Demasiado parásito lampedusiano puebla nuestro solar patrio.
Sospecho que nosotros -la sociedad, quienes sufragan el Estado- seguimos prefiriéndola como al principio, incluso ajada y con arrugas. Nacimos con ella a la democracia y nos hemos acostumbrado a sus males. Dudamos, mejor dicho conocemos a los políticos que quieren cambiarla. No nos satisfacen. Ellos sí han de renovarse porque son máximos responsables de la crisis que padecemos en todos los órdenes. Retocar la Constitución es el último remedo para dejar una misma realidad. Evitémoslo. Ellos acarrean los conflictos, no la malquerida.






