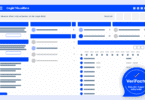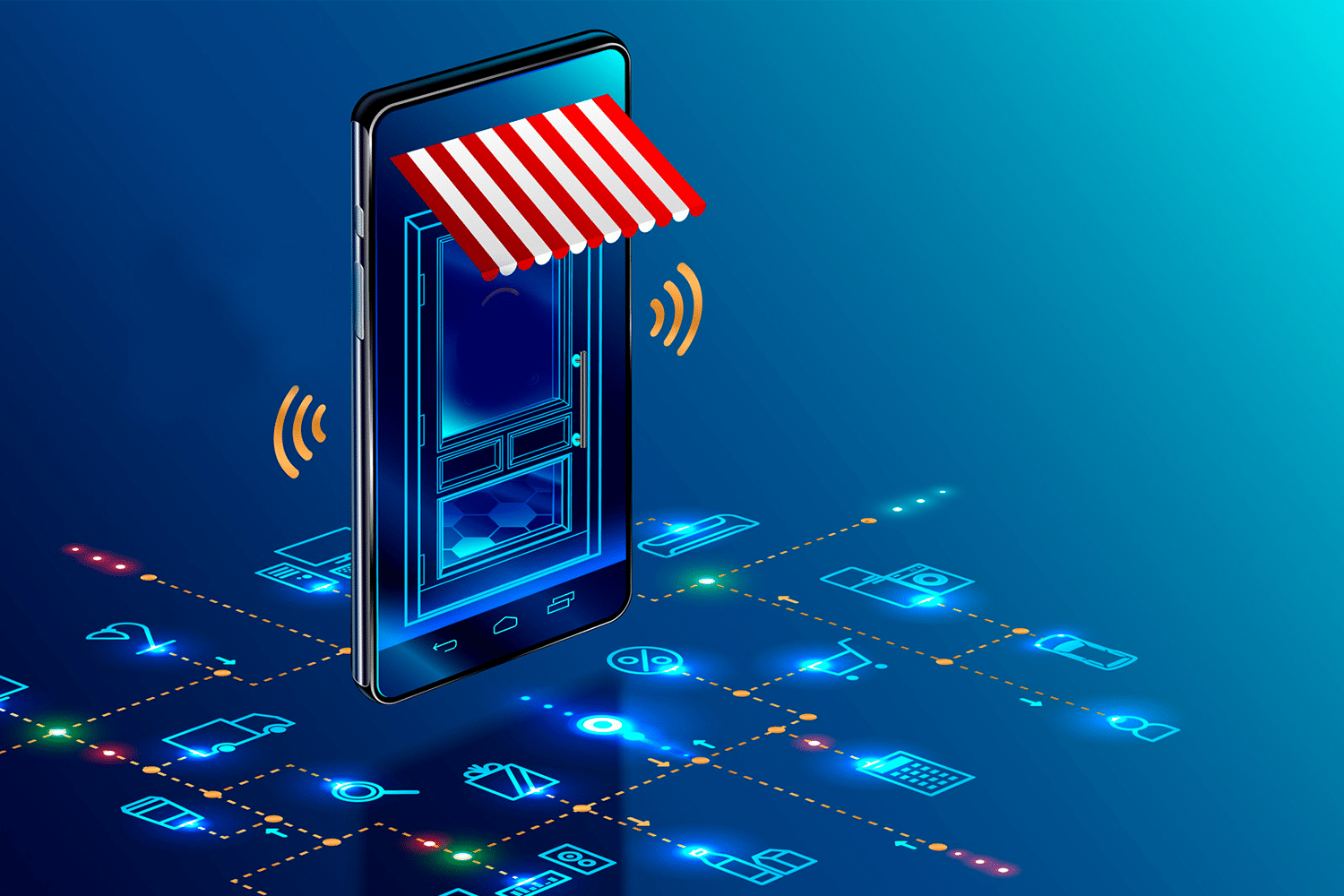El liberalismo reinante con la globalización mercantilista está imponiendo en las economías nacionales la adopción de severas medidas de “control del gasto” que, de hecho, persiguen el desmantelamiento del Estado del Bienestar, esa caridad equitativamente construida por la socialdemocracia tras la Segunda Guerra Mundial sobre los escombros de Europa. De aquel “capitalismo con rostro humano”, que nunca aspiró a la sustitución del sistema económico dominante, no queda ni la careta, pues con la caída del muro de Berlín se esfumó también cualquier alternativa frente a la que hacer valer las esencias y bondades del único modelo “viable”.
Sin necesidad de fingimiento alguno, ahora toca liquidar, con la excusa de la crisis financiera mundial, los restos que perduraban de las políticas que extendían servicios públicos básicos (sanidad, educación, pensiones, seguridad, infraestructuras, etc.), financiados por una fiscalidad tributaria progresiva, a los sectores más desguarnecidos de la población, los que carecen de capacidad para costeárselos. Por boca de envalentonados portavoces del imperialismo económico (Merkel y cía.), se insta a la austeridad como doctrina irrebatible y milagrosa que nos va a salvar de los “pecados” cometidos en todos estos años, al tiempo que prescriben “castigos” para los países que no amolden sus presupuestos a la nueva contabilidad homologada, la que considera toda inversión pública como gasto improductivo e innecesario.
De esta forma, las famosas “recetas” reformistas que el gobierno de Rajoy está cocinando, para cuando expulse a los socialistas del último reducto de poder que conservan en Andalucía, servirán no sólo para “ajustar” el gasto estatal a parámetros de déficit aceptables por la Europa de los mercaderes, sino también para “reducir” drásticamente unos servicios públicos cuestionados por el modelo liberal. Es decir, el “ajuste” que contempla el programa “reformista” del Partido Popular está impregnado de una ideología descaradamente neoliberal, en lo económico y en lo social. Tanto es así que por un lado, en vez de aumentar el gasto público para contrarrestar la recesión -como aconsejan políticas keynesianas-, se opta por recortarlo aún cuando de ello se derive un empeoramiento de los efectos nocivos de la crisis: la parálisis de la actividad económica y el aumento –todavía más- del número de desempleados. Es lo que el nobel de economía Krugman llama “el desastre de la austeridad”. Y por otro, se recortan derechos y se derogan políticas de signo progresista a velocidad de vértigo, como el retorno a los supuestos en la ley del aborto y la eliminación de la asignatura de Educación para la Ciudadanía por “adoctrinadora”, entre otras medidas pendientes del programa electoral.
Son retrocesos que sin duda ocasionarán unas consecuencias hoy difícilmente valorables en toda su magnitud, tanto en un aspecto como en otro. Suponer, por ejemplo, que la “desregulación” de los mercados, en cuyas manos se confía la dirección de la política, es beneficiosa para la economía y, por ende, para el conjunto de los ciudadanos, es una falacia que toda concentración empresarial pone de manifiesto, pues elimina la competencia, pacta precios y condiciones y monopoliza el negocio. Los grandes conglomerados transnacionales acaban imponiendo sus reglas.
Nunca hasta hoy había sido tan osado el modelo liberal de sociedad por consolidar su influencia de manera global. Todo el mundo occidental, desde los Estados Unidos hasta el continente europeo, incluyendo a los países emergentes que luchan por hacerse un hueco en el puzzle internacional, está en la actualidad seducido por el espejismo de la economía liberal de mercado. Y en nombre de esa sacrosanta “confianza” de los mercados se tolera cualquier imposición, aunque ello suponga la renuncia al bienestar que la sociedad había podido alcanzar y disfrutar con el esfuerzo de más de dos generaciones de personas. Hoy nadie se atreve a discutir los dictados que recortan derechos y estrangulan el crecimiento de muchas naciones por temor a ser considerado hereje por los profetas del liberalismo, encarnados por la señora Merkel y el faldero Sarkozy -como antes lo fueron por Reagan y Thatcher-, y la jauría de agencias de calificación que preparan el terreno para la actuación de los instrumentos de intervención del Sistema, siempre alerta a la más mínima desviación. Nunca antes el peligro de alterar la ecuación de la economía al servicio de la sociedad había sido tan patente y cercano. Ojalá estemos a tiempo de reaccionar para impedir que la sociedad se ponga al servicio de la economía, como demanda el mercado, el nuevo dios al que hay que adorar.