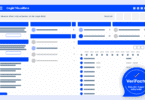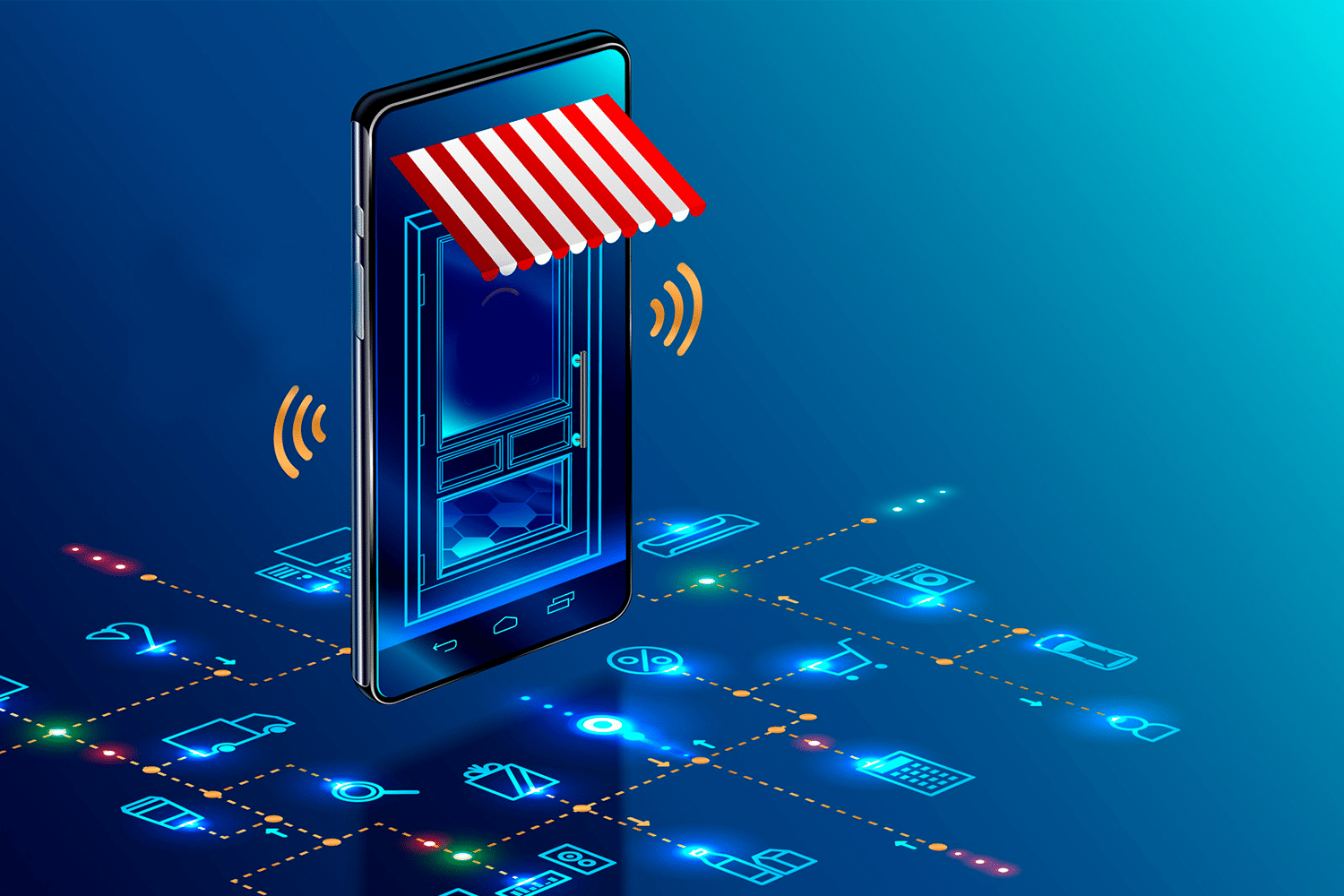Casi la mitad de los alimentos arrojados a la basura, en concreto un 42%, proceden de los hogares. El 39% lo hace en la etapa de producción, el 14% se desecha desde el sector de la restauración, y sólo el 5% se descarta desde las superficies comerciales. En esta ocasión, no es necesario mirar a las altas esferas para buscar responsabilidades. Aunque si elevamos la mirada alguna encontraremos.
¿La sociedad diferencia entre caducidad y consumo preferente? ¿Sabe los riegos de cada producto o desconoce su inexistencia? La falta de información fue una de las deficiencias observadas por el Parlamento Europeo cuando la legislación pertinente entró a debate el año pasado, alertados por los 89 millones de toneladas que los veintisiete despilfarraban.
Existen dos tipos de producto desde el punto de vista de su duración: aquellos cuyo envase indica su ‘fecha de caducidad’ y otros, de mayor longevidad que, según nos aconsejan, debemos ‘consumir preferentemente’ antes de un día, un mes o un año determinado.
Estos últimos, sobrepasado el plazo marcado, comienzan a perder algunas de sus propiedades: su sabor, aroma y textura puede alterarse pero su consumo es seguro. Eso sí, los primeros entrañan más riesgos para la salud, según expertos en alimentación. No obstante, no es comparable, por ejemplo, tomar un yogur que comer un filete ‘caducado’. El sentido común aplicado en nuestras casas pero que suele venir acompañado por la inseguridad de quien no sabe con certeza si es adecuado aquello que considera, intuye, o come.
Cuando el plazo llega a su fin, la normativa no entiende de diferenciaciones. Si el producto sobrepasa su fecha de caducidad o consumo preferente, no se considera apto para el consumo. Su venta queda prohibida. Los supermercados, la tiran; las familias, desconfían. El resultado: 10 millones de toneladas de comida a la basura. Traducido a dinero son 12 millones de euros desperdiciados.
Algunos eurodiputados apostaban por un cambio en el etiquetado de los productos. Proponían incluir dos fechas: un límite para la venta y otro para su consumo. Una medida que podría disminuir la inseguridad y obtener su reflejo en el descenso de los elevados índices de despilfarro en el hogar. Al menos, ahora sí, la responsabilidad recaería de manera directa en sus integrantes.
Pero todavía quedarían frentes abiertos. Los exigentes requisitos de calidad son causa directa del malgasto alimentario. He aquí el apartado más polémico: Venta de productos caducados a bajo coste, reparto de alimentos de estas características entre las personas necesitadas o flexibilización de la duración mínima de artículos menos perecederos. ¿Hasta qué punto es ético proporcionar productos ‘caducados’ sólo a necesitados? Si su consumo no es perjudicial, ¿por qué no pueden comprarse a un precio inferior?
El presidente de la Comisión Europea aseguraba que toda acción encaminada en estas direcciones es factible, pero provocaría el descenso de la seguridad alimentaria. Nada nuevo. Los por si acasos siempre han aumentado la seguridad en nuestra vida cotidiana. Véase en una simple maleta: “Es agosto, pero meto este jersey no vaya a ser…”. Quizá con consultar la predicción meteorológica la duda se soluciona.
El sentido común en la norma de caducidad es complejo, sí. Requiere trabajo y diferenciación exhaustiva de cada producto. Quizá, si está en juego la alimentación de parte de la sociedad, sea irresponsable cerrar la puerta a alguna de estas posibilidades. Esa dificultad para calcular la auténtica caducidad provoca la excesiva precaución con que se establece su fecha de duración. Según defiende Tristam Stuart, autor de Despilfarro, “las fechas no protegen al consumidor, sino a las compañías alimentarias de meterse en problemas legales”.
Marcan su duración mínima pero en ocasiones su límite real se aleja de esa validez establecida. Por si acasos de familias, empresas y normas que favorecen el derroche.
Gabriela Sánchez Iglesias
Periodista