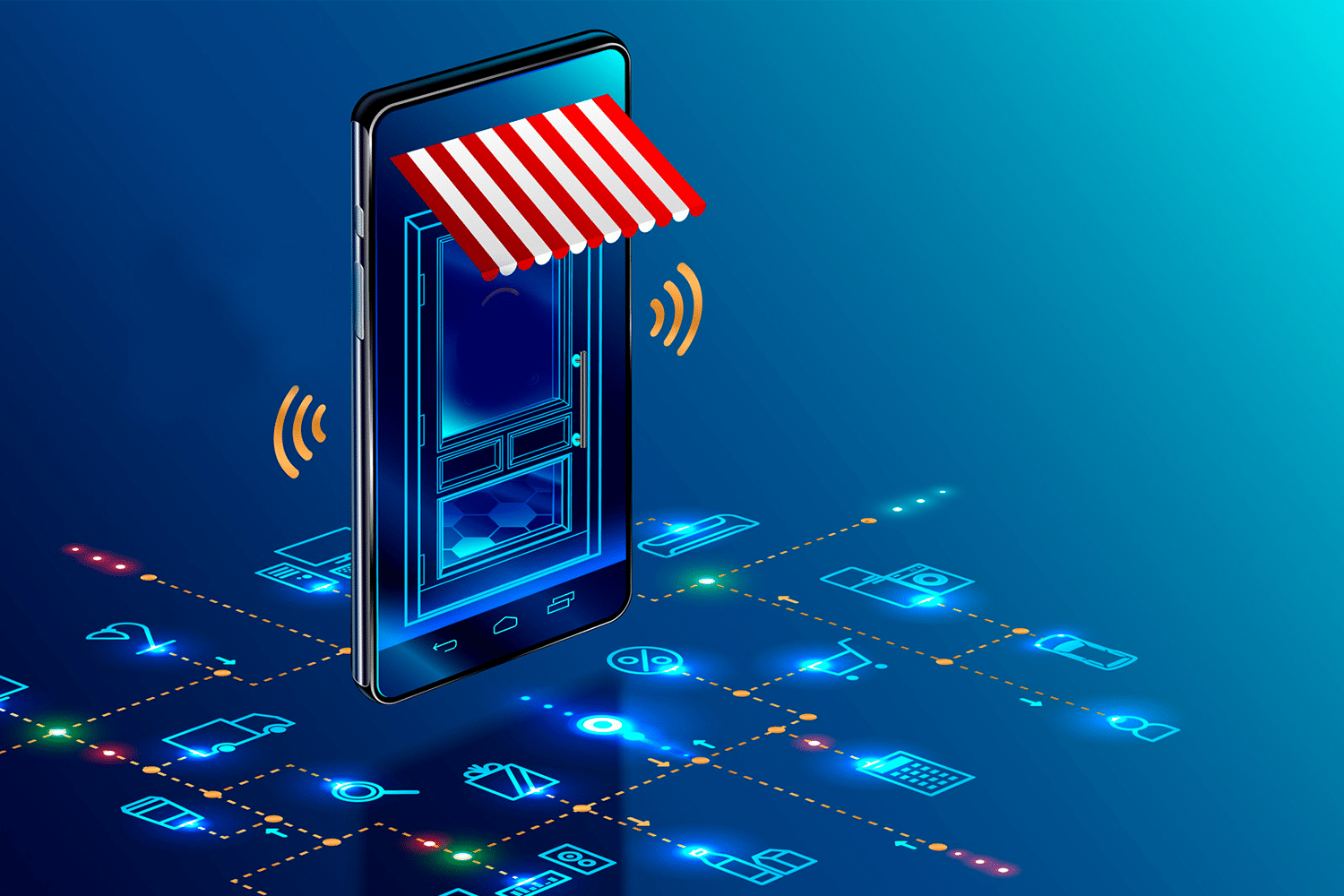Las palabras son las primeras víctimas de la lid política, pues se utilizan como “armas de destrucción masiva” con las que se consigue inocular determinados mensajes que, cuando surten efecto, calan en la opinión pública. No es que sea algo nuevo, pero siempre es un manoseo descarado que se hace con el lenguaje para condicionar una determinada interpretación en quienes pretenden informarse de lo que sucede. Con ocasión de la guerra de Irak, la administración de George W. Bush llevó a cabo un concienzudo trabajo de “acondicionamiento” de la población para que no se opusiera a la invasión del país árabe y apoyara la guerra, profusamente descrita como defensa de la libertad y la democracia -aunque se violara la legislación internacional al emprenderla y se torturara en nombre de los Derechos Humanos- y de inevitable enfrentamiento contra las “fuerzas del mal”, encarnadas en aquel momento por un Saddam Hussein, que acabaría siendo ahorcado. Al respecto, existe un muy interesante libro de Irene Lozano, periodista, escritora y lingÁ¼ísta, titulado El saqueo de la imaginación1, que disecciona el sutil trabajo de manipulación que entonces se realizó con el lenguaje por parte de los impulsores del conflicto bélico, nuestro presidente José María Aznar incluido, precisamente el único que no ha sido imputado por las mentiras de la guerra, aunque posteriormente perdiera el gobierno por las mentiras proferidas sobre los atentados islamistas de Atocha.
En la actualidad, el lenguaje continúa siendo campo fundamental de batalla en la diatriba política, en la que, igual que ayer, se retuerce el sentido de ciertas palabras clave con el propósito deliberado de extender una precisa interpretación. Antes que argumentos racionales, se apela a la emoción (los mensajes emocionales muestran, no explican) para modificar la percepción de los ciudadanos de la realidad. Es una utilización del vocabulario no con afán de precisión, sino de despertar reacciones concretas, como descubriera Wittgenstein: “Pronunciar una palabra es como tocar una tecla en el piano de la imaginación” (Ob. Cit, pág. 64). Al gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero se le acusó constantemente de “despilfarro” por las políticas sociales con que intentaba que los estragos de una crisis económica mundial no recayeran sobre los sectores más débiles de la sociedad. Tan eficaz fue la acuñación de “despilfarro” como acusación que hasta los propios beneficiarios de aquellas medidas dieron la espalda al ejecutivo que las impulsaba, asumiendo el significado negativo deseado y, por ende, convencidos de que era, en gran medida, una de las causas de los problemas financieros que sufría España y Europa. Cuando quiso rectificar, plegándose a los dictados de unos banqueros más interesados en el cobro de la deuda por mandato constitucional que por la garantía de servicios de un Estado del bienestar, fue demasiado tarde. Ya el término había hecho fortuna y ninguna consideración moral, política o social podía amortiguar el resultado en pérdida de confianza que había instalado en la percepción de los ciudadanos sobre la culpabilidad del Gobierno.
Despilfarro, improvisación y demás adjetivos similares se emplearon para socavar la acción del gobierno frente a una crisis que golpeaba indiscriminadamente a países de variado color. Se jugó incluso con cierta deslealtad al negar el apoyo desde la oposición a las imprescindibles medidas que venían impuestas desde instancias comunitarias tendentes a lograr la confianza de los mercados, que especulaban con la deuda soberana. El objetivo consistía en derrocar al Gobierno, no combatir la crisis, y cualquier medio que lo facilitara era factible, en especial las palabras. Gracias a esa “artillería” del lenguaje se consiguió abrir una brecha decisiva en la solidez de la opción política gobernante.
Pero el cambio de gobierno no solucionó por arte de magia, como se vaticinaba, el problema económico y, para evitar rechazos, se comienza a utilizar machaconamente el término “austeridad” y sus relacionados “ajuste”, “control del gasto” y otros para ocultar lo que en realidad son recortes y despojo de derechos. Como ningún propósito del poder nunca es inocuo, se recurre otra vez a destacar el valor de las palabras por la frecuencia de su uso, lo que nos obliga a sospechar de cualquier profusión de vocablos, entre otras cosas porque, aunque una mentira mil veces repetida pueda convertirse en verdad “oficial”, no deja de ser mentira. En realidad, la “austeridad”, el “sentido común” y “como Dios manda” nos ocultan una política que nos está retrotrayendo al Antiguo Régimen, al favorecer un estamento: el económico, cuya supremacía se intenta mantener intacta. Gracias a las palabras nos inoculan miedo, nos restringen derechos, nos empobrecen, nos endurecen condiciones laborales y salariales y, en definitiva, se practica una revolución reaccionaria envuelta en conceptos nobles y aceptados socialmente. Se articula un lenguaje que no atiende a la realidad, sino que designa a una realidad desvirtuada. Así es como la palabra austeridad esconde una reforma laboral que persigue una fuerza del trabajo de usar y tirar, como si tener un “curro” estable y dignamente remunerado fuera un “despilfarro”. Y, por supuesto, se aplica en una sola dirección, no hacia la fuerza del capital, para evitar que se sientan concernidos por ella los directivos de empresas, los banqueros y los políticos, cuyos “blindajes” por cese son astronómicamente superiores a cualquier indemnización de un asalariado despedido. Una desproporción tan injusta que, para que no se cuestione ni se perciba, ha de describirse como los “ajustes” y la “austeridad” que demanda el mercado, y no lo que es en verdad: una estafa a escala planetaria perpetrada por la elite financiera, que se dedica a saquear las cuentas públicas2.
Despilfarro, austeridad y tantas otras son instrumentos semánticos que han posibilitado la mudanza de la confianza de la población de un partido hacia otro. Ninguno de ellos ha utilizado el lenguaje en función de su significado, sino por intereses políticos, pues sirven para realizar una propaganda indetectable por los ciudadanos. En realidad, ambos están interesados en que el sistema capitalista se perciba como necesario, el resultado inevitable del desarrollo de los modos de producción, y no se opte por otro modo de vida. Ahí entra en juego el manoseo de las palabras, aunque esa manipulación sea sumamente peligrosa, como advierte Irene Lozano: “Las crisis financieras o políticas son noticia; la crisis del vocabulario, no. En muchos casos, ni tan siquiera es percibida: seguimos hablando en el vacío, mientras creemos entendernos, y las palabras nos hurtan la realidad en lugar de restituirle el sentido”.
Temo ser pesimista, pero debiéramos plantearnos responder a esta pregunta con sinceridad: ¿Sabemos de verdad qué significan despilfarro y austeridad?.
Notas:
1: Lozano, Irene: El saqueo de la imaginación, Random House Mondadori, Barcelona, 2008.
2: Calavia, Áscar: Una arqueología de la deuda, Revista de Occidente, nº 368, págs. 41 a 60, enero 2012.