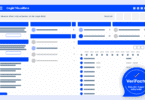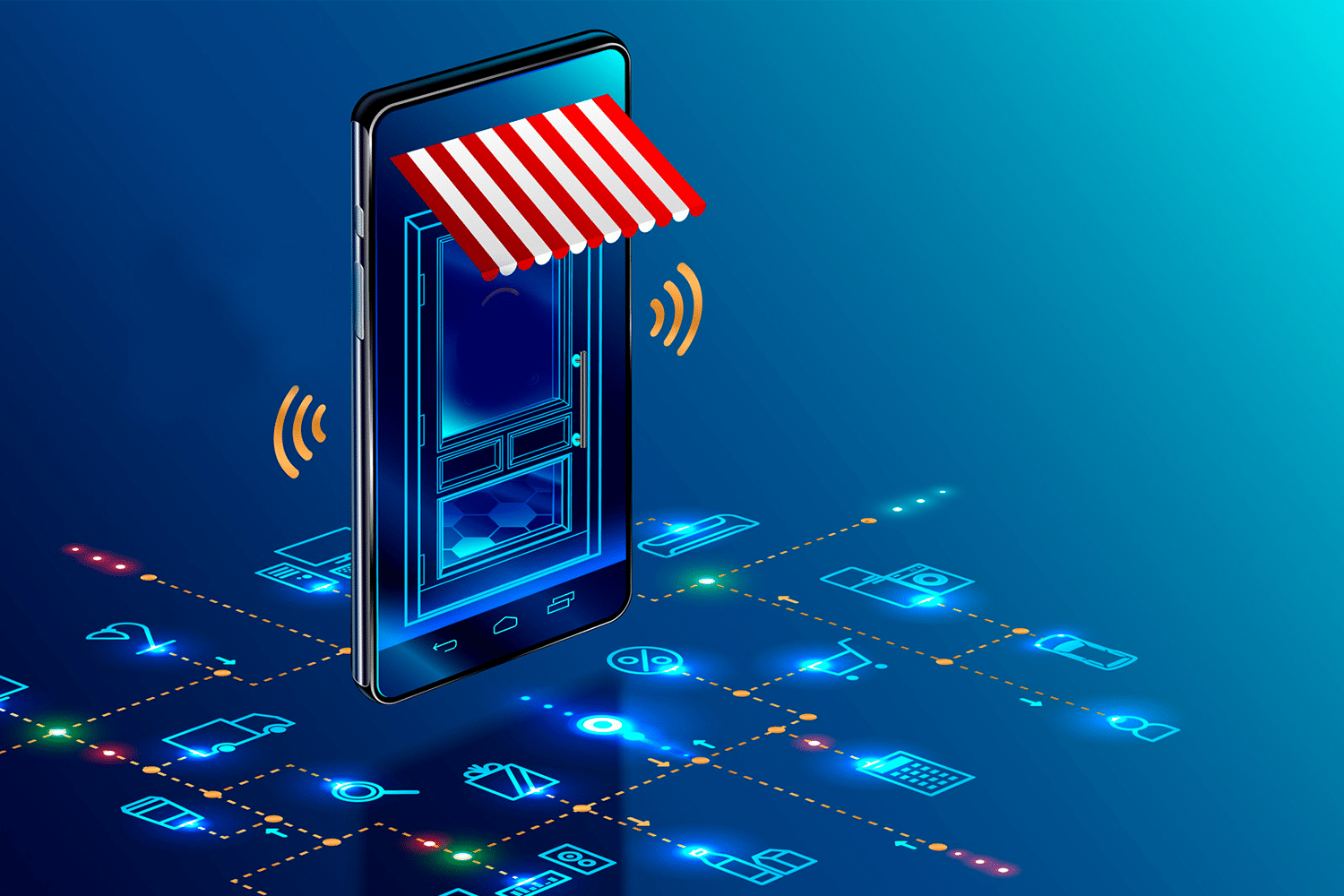Valga por delante la presunción de inocencia, la cuál se reconoce sólo a los presuntos culpables, porque los inocentes de verdad no suelen necesitar de ella más que en casos de extrema necesidad, que no es el caso, valga la redundancia, pero que sí es el judicial, caso, de nuevo, el de Urdangarín, o Diego Torres, tanto monta, monta tanto, dicen los testigos, pero que nada es lo que parece, según los últimos indicios, ya que uno mandaba y otro, pobrecito él, sólo pasaba por allí.
El yerno del Rey no sólo debe de ser honesto, sino también parecerlo, y llegados a este punto poco importa ya su culpabilidad o no, que viene determinada por las leyes, porque la culpabilidad real, la que determina la ética, no individual, que también, sino social, es un hecho constatado y contrastado, porque las pruebas documentales no dejan lugar a dudas y demuestran la sinvergonzonería elevada a la máxima potencia.
Ahora quieren que Diego Torres se autoinculpe de todo, favores futuros de por medio, y que Urdangarín salga de rositas, judicialmente hablando, como un inocente que se dejó engañar por el entramado financiero de Torres, el cuál le reportó al yernísimo pingÁ¼es beneficios que excedían, muy mucho, cualquier labor de intermediación, relaciones públicas, o figuración económica, similar a la cinematográfica, pero mucho más provechosa desde el punto de vista dinerario.
Pero el problema trasciende ya las figuras personales, físicas o jurídicas, de los Sres. Torres y Urdangarín, porque lo realmente importante de toda esta trama tiene más que ver con el dinero público malversado, ése que pasó de los gobernantes amiguistas y arribistas que vendían su reino por una foto a unos pícaros de alta estopa, un dinero que nos pertenece a todos, a ti y a mí, para empezar, y que deberá de aparecer para que el delito, la falta, o como quieras llamarlo, pueda empezar a ser menos y todos aceptemos, porque no nos queda otra, las prescripciones, las autoinculpaciones, y demás tejemanejes jurídicos, que ni comprendemos ni nos interesan en realidad.