 De repente, sin advertencia, el tango apareció en el mundo; y… tuvo que haber sido el octavo día de la creación. Al principio, el paso obligado para el tango fue el burdel, pero no fue su cuna. Fue un bono para esas mujeres europeas que se avecindaron en el Río de la Plata, inundándolo como un aluvión. El refugio de patoteros y pungas, de niños bien y de malevos, tuvo como trasfondo esa música que todo lo admitía menos el silencio.
De repente, sin advertencia, el tango apareció en el mundo; y… tuvo que haber sido el octavo día de la creación. Al principio, el paso obligado para el tango fue el burdel, pero no fue su cuna. Fue un bono para esas mujeres europeas que se avecindaron en el Río de la Plata, inundándolo como un aluvión. El refugio de patoteros y pungas, de niños bien y de malevos, tuvo como trasfondo esa música que todo lo admitía menos el silencio.
Detractores hubo, entre los nariz levantada que lo negaban; pero el tango no se dejó. Se convirtió en el grito de guerra de los cafichos, de las mujeres de los cafichos, de la gente sola que venía de otras tierras. Con la soledad de esa misma gente, se escribía en compás de dos tiempos, tenía tres partes y un ritmo picadito y bien marcado. El aire arrabalero daba la coda. El tango servía para curar la mufa y tapar el llanto porque se puso al servicio del baile. Con los guapos del diecisiete el tango pasó a cantarse; se escribió en dos partes y en cuatro tiempos. El dos por cuatro había nacido.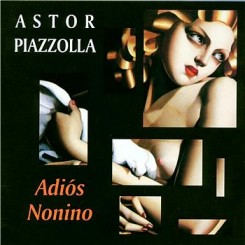 Piazzolla, de nombre Astor Pantaleón, es sinónimo de tango; pero el Gato no sería lo que sigue siendo sin ese antes —labrado por otros dos con los cuales dejó de ser Astor y se transformó en “Piazzolla”.
Piazzolla, de nombre Astor Pantaleón, es sinónimo de tango; pero el Gato no sería lo que sigue siendo sin ese antes —labrado por otros dos con los cuales dejó de ser Astor y se transformó en “Piazzolla”.
En el treinta y nueve, un mocoso recorría la Calle Corrientes, vieja y angosta, para meterse en el Café Germinal. Allí escuchaba a la orquesta que dirigía el bandoneonista Aníbal Troilo, que se llamaba Pichuco desde antes de su bautizo porque su padre, le calmaba el llanto de recién nacido susurrándole: “ya, Pichuco, ya”.
Un día Troilo se quedó sin un bandoneonista, y Astor estaba allí, presto. Cinco años tocó con Pichuco, también fungiendo de arreglista. “A Troilo no le gustaban mis arreglos”, decía Astor. El Pichuco, que tocaba como bailaban los bailarines de antes, resbalando sobre el piso encerado, le protestaba: “Gato, hay que hacer música para los bailarines, que son los que pagan la entrada, si no vamos muertos”. Es que, convengamos, él era Troilo: inventor de nuevas posturas de ejecución como por ejemplo, el bandoneón en una sola rodilla y sus variaciones cortas, su peculiar fraseo e inimitables rezongos.
El Pichuco, que tocaba como bailaban los bailarines de antes, resbalando sobre el piso encerado, le protestaba: “Gato, hay que hacer música para los bailarines, que son los que pagan la entrada, si no vamos muertos”. Es que, convengamos, él era Troilo: inventor de nuevas posturas de ejecución como por ejemplo, el bandoneón en una sola rodilla y sus variaciones cortas, su peculiar fraseo e inimitables rezongos.
Como pasa siempre con el genio, la orquesta le quedó chica a Astor Pantaleón; se fue a pesar de los reclamos porque en el fondo sabía bien que al Gordo no le gustaba mucho su música y que la tildaba de “cosa” que no entendía. Igual, el Pichuco grabó el tango que compusieran juntos: Contrabajeando, y llevó al disco el Adiós Nonino. En reciprocidad, Piazzolla escribió la Suite Troileana, que incluye esos amores con nombre que había sentido el Pichuco: el bandoneón, su mujer Zita, Whisky y Escolaso. Le faltó añadir a River Plate y a la mamma de Troilo, lástima. Zita Troilo le regaló a Piazzolla uno de los bandoneones del Gordo. El regalo se guardó como reliquia hasta que Piazzolla se fue de gira.
El tango y el café son como el guiño y la sonrisa. En ambos se respira el olor a esquina y farol, a rincones y orillas recorridas, a bohemia vivida en el Puerto. Ese arquetipo cobra cuerpo, cara y voz en Roberto Goyeneche, apodado el Polaco por su cabello rubio y su barrio de niñez, Saavedra. El Polaco tenía una voz bien rara; de ahí que el Cacho de Buenos Aires le compuso Garganta con Arena; y, sí, era como si el aire le destilara laringe abajo, grano tras grano de arena en lugar de oxígeno.
Ese arquetipo cobra cuerpo, cara y voz en Roberto Goyeneche, apodado el Polaco por su cabello rubio y su barrio de niñez, Saavedra. El Polaco tenía una voz bien rara; de ahí que el Cacho de Buenos Aires le compuso Garganta con Arena; y, sí, era como si el aire le destilara laringe abajo, grano tras grano de arena en lugar de oxígeno.
Cantó con la orquesta de Troilo en el cincuenta y seis y fue el primero en cantar la clásica de Piazzolla Balada para un loco, cuando se inició como solista. Con la voz del Polaco uno se pregunta cómo es que el tango, esa expresión vertical de un deseo completamente horizontal, pueda bailarse de pie.
Con semejantes compadres, Astor Pantaleón creció sin límites en esa música que era tan suya. El hijo del Nonino y la Asunta recorrió la escala entera y se convirtió en un amante irredento del tango. Después de vivir en Nueva York, volvió a Mar del Plata y se enamoró de la música que hacía el sexteto de Elvino Vardaro. A él le compuso, cuando Piazzolla se volvió marca registrada, los seis minutos y medio de Vardarito.
Escuchar esa canción al principio es como recorrer Buenos Aires con un lamento; luego a saltitos en un día de sol que a la tardecita se nubla, refrescando; uno espacia los saltos y comienza una hermosa caminata bajo esa luz rara del crepúsculo, como recordando una gran ausencia. Eso es Vardarito, como el Astor lo tocara en junio del ochenta y tres, ahí en el Colón, mirá vos.
Qué cosa, era pleno invierno, y la música lo evocaba paradito al lado de un verano ligero, húmedo y fragante, con el cello del José Bragato, dos violines en las manos de Suárez Paz y Baralis, el Astor amarrado a su bandoneón mientras Console se abrazaba a su contrabajo y el “Oscár” le daba a la guitarra eléctrica. Vardarito.
Desde el Adiós, Nonino, Piazzolla estableció un patrón estructural estándar para sus composiciones. Formalmente, era un patrón rápido-lento-rápido-lento-coda; le seguían figuras melódicas angulares y bruscas. Su mismo bandoneón o las cuerdas hacían de solistas, mientras el piano era la médula rítmica, y la guitarra tejía filigranas improvisadas.
Treinta años antes, ese mismo modo de hacer música había causado una pelea a piñas, porque el público que fue a escuchar a Piazzolla en la Facultad de Derecho en Buenos Aires, se indignó por la inclusión tan plebeya de un bandoneón en una orquesta sinfónica. Imperturbable, el Gato siguió su camino, balanceándose en los tejados de Dedé, su primera mujer, de la leyenda del tango Amelita Baltar y, finalmente, de Laura Escalada.
Otra mujer que le ayudó a descubrirse fue Nadia Boulanger. Como su alumno y becario, el Gato le endosó kilos de sinfonías y sonatas como tarjeta de presentación. A la gran Nadia no se le movió un pelo. “Esto no es Piazzolla”, le dijo. Para hallarlo desde el carozo, le empezó a preguntar de todo, como agente del FBI. Cuando se enteró que era bandoneonista de cabarulo, quiso escucharlo con los ojos cerrados. “Idiota, ¡ese es Piazzolla!” le gritó al volver a abrirlos.
En dos segundos y con una frase, diez años de composiciones se fueron bien al diablo. El Gato regresó a Buenos Aires a tocar nada más que tangos, y jamás volvió la mirada. Cuanto premio hubo, Piazzolla lo ganó; cuanto honor le cupo, Piazzolla lo aceptó. Al cuatro de julio del noventa y dos, día de su muerte, su opus tenía más de tres mil composiciones y, grabadas, sólo quinientas. Esas quedarán, porque la música de Piazzolla no existe a menos que él la toque.






