
Al Haig, el pianista favorito de Dizzy Gillespie y Charlie Parker
Ike Eisenhower estaba en la cima y la guerra había terminado; la vida recobraba su valor y uno tras otro los días llevaban la canción de Patti Page How Much Is That Doggie In the Window –como un símbolo de redención– al mejor colegio de Estados Unidos, el Montclair High School. Allí, una adolescente aspiraba el aire primaveral y se entretenía en tejer sueños a cuál más cálido. En esa década, la de los ’50, la música parecía estar en todas partes, flotando alrededor de las esquinas o subiendo entre ventanas abiertas, hasta tejados imposibles. La chica de rasgos pronunciados, más firmes que dulces y más ingenuos que pícaros, soñaba sin embargo con entrar en el fabuloso, ultra sofisticado mundo del jet–set y de la high life. Grange Rutan quería ser algo más que una cara bonita y la enésima candidata a “buena madre y esposa, de educación religiosa”. Ella quería, por sobre todas las cosas del mundo, marcar una diferencia. A los 21, ya había trotado la mitad del globo saltando de avión en avión por cuenta de la aerolínea donde trabajaba; se había hecho conocer como la chica de un nombre solo y se había asoleado en las playas de Río de Janeiro, escuchando a Stan Getz tocar Desafinado, mirándola con serias intenciones y guiños de te quiero para mí.
Sus ojos almendrados miraban la vida con la gran curiosidad de quienes siempre han vivido al abrigo de la familia: padre cariñoso, madre solícita, abuelos de a dos pares. Algo más tenía que haber en ese enorme y ancho mundo; algo vital, eléctrico como ella. Ese algo, para Grange Rutan, se llamó jazz. Todo lo que hay que leer de provecho sobre uno de los mitos más oscuros del mundo del jazz del siglo pasado lo escribió ella, la esposa del Bebop de la cual nadie supo ni asoció siquiera con un irascible, polémico e intratable pianista, el favorito de Charlie Parker. Lo demás es pura jazzología.
La mujer de los muchos alias

Grange Rutan, 2 años
La primera Grange de la familia nació en un coche tirado por caballos cuando su madre se hallaba camino a una boda en la propiedad de un Lord de apellido Grange. Automáticamente, a la recién nacida le pusieron el nombre del amo de la mansión. Allí y entonces también nació la tradición de bautizar a todas las primogénitas de esa estirpe con el nombre de Grange que, traducido, significa “granja”.
Crecer en Montclair, New Jersey significaba una de dos cosas: o se confundía a todo el mundo porque en casa estaban Grange abuela, Grange mamá y Grange la nena, o se buscaba un buen sustituto como el segundo nombre. Para la nena la cosa no venía fácil; a la abuela la llamaban Senior –oh, vergÁ¼enza– a su madre le decían Gypsy –más vergonzante todavía por la asociación con Gypsy Rose Lee la desnudista– que siempre salía a colación gratuitamente. Algo menos que salomónicamente, su padre le eligió el diminutivo de Peggy por su segundo nombre: Margaret. El domingo, sin embargo, era de terror. Los ministros de la iglesia llamaban “Granche” a la abuelita, “Granjay” a la madre, y la chiquita tenía que apechugar con “Grannnja”. Sus amiguitos se tiraban sobre el pasto, muertos de la risa: motivo suficiente para odiar la tradición del nombre.
En la secundaria, ya durante los ’50, Grange Rutan escuchó un sinfín de variaciones sobre el tema: su nombre. Le decían Red, por Red Grange, el futbolista defensa de los Osos de Chicago y el mejor jugador de la historia del béisbol según ESPN. En el Centenary College for Women, Grange quería destacarse del montón e intentó con uno de esos apodos dulzones como Fauncey o Clancey, que no le cuadraban por ningún lado. Una vez más su padre decidió por ella y del apellido Rutan, sacó Rudie. Su vida laboral con American Airlines, una década después, le devolvió el aire de chica de un solo nombre como Cher, como Oprah. Era la muchacha que viajaba de costa a costa para meterse en los clubes nocturnos y escuchar el jazz más zarpado que se podía encontrar. Su vida estaba llena de gente que la conocía y la llamaba solamente Grange. Llamarse así ya no le molestaba, todo lo contrario. Una noche de invierno, en 1960, durante un receso en el famoso club Birdland, Dizzy Gillespie la bautizó como Lady Haig. El nombre evoca el número 1678 de ese haz de luz violento que es Broadway, donde el sonido del jazz, el de John Birks, el de Yardbird, se ha quedado en las paredes hasta hoy, igual que en esas noches de estreno con Red Rodney, Tommy Potter y Roy Haynes. Sin embargo, no es un nombre feliz. De un modo ominoso, también es el recuerdo final de un hombre que dejó su propio sonido bien metido en la vida de la pequeña Rudie: el pianista Al Haig.
El favorito de Yardbird
“Su nuca estaba húmeda y los rizos de su abundante cabello tenían un tinte opaco por la transpiración y la urgencia. Es un hombre alto, fornido. Sus ojos azul acerado despedían furia. ‘Sabías a lo que venías. Vamos, entrégalo’. El revés de su mano derecha se estrelló contra mi mejilla mientras yo musitaba ‘no, no, no.’”
Con la mano izquierda, él le apretó la garganta hasta sofocarla. Tragando sangre y mucosa mezclada con lágrimas la muchacha cayó sobre la cama. Á‰l nunca cejó en su empeño. Nada lo detuvo. La joven sintió cómo el vestido trepaba hasta su cuello, impidiéndole ver la cara de ese desconocido que cinco minutos antes era su pretendiente más asiduo, el hombre de quien estaba total y completamente enamorada, el pianista favorito del bienamado Bird: Alan Warren Haig.

Grange Rutan, 22 años. El día de su boda con Al Haig
Así comienza la jornada en reversa en la memoria de Grange Rutan, ese viaje al pasado que la llevó a confesar haberse unido en matrimonio con el hombre que la violara, porque eran los Sesenta y en ese último trecho del siglo, la premisa era “el honor perdido se recupera casándote con tu violador”.
Una mañana de agosto de 1960, una Grange deshecha en lágrimas llamó a su abuela desde California pidiendo que le giraran dinero por la Wells Fargo e hicieran una reserva para que el último vuelo de Trans World a Nueva York la llevara, literalmente entre gallos y medianoche, de vuelta a casa. Cuando arribó a la terminal de Newark a la abuela y los padres casi les da un soponcio porque en sólo dos meses, el hermoso cabello castaño de la chiquilla se había vuelto completamente gris. En un arranque inusitado de megalomanía, un día Al Haig arrastró a su mujer a una peluquería de mala muerte donde le sacaron el color del pelo a punta de empaparla en amoníaco. La excusa era la edad: los 17 años que lo separaban generacionalmente de ella hacían brotar su vena cruel cada vez más a menudo y con mayor intensidad.
De vuelta en New Jersey, Grange Rutan enterró casi para siempre el recuerdo del hombre con el que había estado casada 8 semanas y media y se dio a la tarea de usar el tiempo para recomponer su aporreado físico además del alma, que le dolía hasta el infinito.
Intro, como en el jazz
Grange responde las preguntas más espinosas con la tranquilidad de quien ya ha conquistado sus miedos. Una fuerte interrogante es el motivo por el cual decidió desenterrar la mugre y la farsa de su brevísimo matrimonio con Al Haig. “En realidad” me dice, “antes de todas las preguntas y respuestas, lo que tienes que hacer es documentar este encuentro, esta parte de tu propia búsqueda, el milagro de Internet que ha hecho que tú en tu mundo y yo en el mío podamos conectarnos, conversar, compartir y crear una realidad a través de la palabra virtual. Tú me llevas ventaja: cuando yo escribí sobre Al Haig no había Internet; solamente contaba con una Apple y el único teléfono disponible era el de la oficina de correos. Además, yo me negaba a entrevistar a nadie a solas. Citaba a los testigos de la vida y andanzas de Alan en hoteles, siempre aferrada al brazo de mi actual marido. Tenía vergÁ¼enza y tenía miedo. Todavía siento que necesito que me protejan. Ah –pero todo esto nos convierte en hermanas”.
Un pasado imposible de enterrar
Sin transición, añade: “Cuando mi hijo se graduó de Cornell me regaló una computadora Apple. En 1988 no había Internet y yo no tenía la menor gana de recordar a Al Haig. Mi hijo me dijo ‘tienes que escribir un libro sobre tu primer marido porque es parte esencial de todas las grabaciones históricas del Bebop’; yo le contesté ‘no me acuerdo de Al Haig’. Sin retroceder, él me desafió: ‘voy a pagar para que te hipnoticen’. Así comencé mi viaje a ese pasado como una cincuentona, madre de dos hijos crecidos y esposa de un marido cuyo apoyo nunca me ha faltado, pero también como una asustada jovencita de 22 años –que todavía llevo adentro– y que tuvo suerte de no ser asesinada”.
Durante 15 años hurgó en el pasado, aproximadamente de 1988 a 2003. A lo largo de todo ese tiempo tan escurridizo como largo, Lady Haig reconoció ser exactamente igual a cualquier mujer abusada: una sobreviviente. Durante los primeros siete años de entrevistas para su libro Death of a Bebop Wife (Cadence Books, 2007), recurrió a una estrategia por demás familiar: cambiarse el nombre. Fue la señora Mahne, o bien la señora Margaret Habermann. No utilizó su nombre de soltera. No inventaba, sin embargo. Mahne es el apellido de sus hijos Grange y Christopher, nacidos de su segundo matrimonio con el piloto Joseph Mahne Jr. Su tercer marido, Rolf, también le prestaba su nombre cada que ella salía a buscar más testimonios. Poco a poco, salió del escondite seguro de sus alias, y se aventuró a manifestar su papel real en la obra como la segunda esposa de Al Haig, aquella que ocultaba su identidad por la vergÁ¼enza indecible que le producía que alguien supiera que había estado casada con él.
“An Education”
Un pesado diccionario semántico voló por los aires, atravesando la escuálida habitación de punta a cabo. Aterrizó sobre el rostro de la mujer que dormía en la cama, remangándole el tabique nasal que se partió con un chasquido, provocando un sangrado profuso e insistente, de los que se esparcen por los labios y caen en gotas densas, aplastándose sobre la ropa o el piso. Del dolor enceguecedor, Grange –ahora Lady Haig– sacó fuerzas solamente para llorar. El miedo era más fuerte y en su fuero interno, la chiquilla de 22 años que era, reconoció que no tenía poder alguno frente a la crueldad. Al Haig decía amarla, pero su manera de demostrarlo era encerrándola bajo llave mientras él se iba a tocar el piano con los Seis Violines Mágicos de Argentina en un hotel de los más estrellados de Los Ángeles. A la esposa del Bebop número dos no le quedaba más que memorizar religiosamente datos históricos sobre el nacionalsocialismo impresos en unas tarjetas que su marido le dejaba noche a noche sobre la mesita de luz, para tomarle examen al volver del trabajo.
¿Cómo puede ser que alguien que te importa tanto no se deje amar y sólo quiera que le temas? Para Grange, la respuesta está en la infancia y adolescencia de Haig, un chico abandonado en primera instancia por su padre, secuestrado luego por ese mismo padre, desnutrido, desatendido tanto como malquerido por todo su entorno temprano. Divorciado de su primera mujer, más y más viejo a medida en que se sucedían sus cada vez más jóvenes esposas, Al se reputaba como buen músico, pero como marido apestaba. De escenas como esta se compone la primera mitad de Death of a Bebop Wife. Es una acumulación inmisericorde de secretos que se revelan como un aullido, como la expresión de un dolor antiguo que es imperativo extirparse del costado. De ser una historia de misterio, se transforma en un testimonio de la autora, avalado por innumerables voces recuperadas con paciencia, con una insistencia que hace merecedora la causa.
La muerte visita al pianista
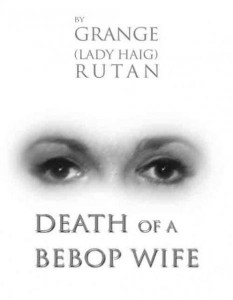
Cubierta del libro de Grange Rutan. Los ojos son de Bonnie Haig
Bonnie Haig era minúscula como un petit four. En ella, lo único grande eran los ojos. Tenía inmensos ojos marrones que miraban con ausencia. Se avergonzaba de su dentadura, por lo que casi no sonreía; era que los dientes se los había volado el esposo a cachetazos. Por eso y más, Bonnie Haig bebía. Mucho. Acodada sobre la barra de los lugares donde tocaba su marido, Al Haig, la tercera esposa del Bebop se metía una pinta de gin entre pecho y espalda sin darse respiro.
El 10 de octubre de 1968, el Daily News trajo la noticia del arresto del pianista por sospecha de asesinato. El día antes, un jueves de esos apacibles otoños de New Jersey, se había encontrado el cadáver de Bonnie tirado en el sofá de la sala, acardenalado y golpeado. El médico forense encargado de la autopsia le encontró una herida en la sien, que podría atribuirse a una caída, o no. Cuatro días más tarde, Al Haig fue formalmente acusado de matar a su esposa, Bonnie Jean Maude Haig, de soltera Gallagher.
Grange Rutan nunca la conoció, pero la solidaridad con la mujer muerta fue instantánea. Ella sabía de la inclinación hacia la crueldad de su ex–marido. No dudó de lo que se publicaba en la prensa. El misterioso rol de Al Haig en el suceso fue suficiente para dejarle claras dos cosas: que había estado tan cerca como Bonnie de acabar a seis metros bajo tierra, y que lo que todo el mundo sabía de los jazzmen del bebop pero nadie se atrevía a contar, debía conocerse. Bonnie fue el detonante para la gesta de Death of a Bebop Wife. Si bien la historia gira alrededor de la muerte de la tercera esposa de Alan Warren Haig, el libro de Lady Haig transparenta el mundo del jazz, con su “negrización” del blanco –Haig era el único pianista blanco que tocaba exclusivamente con músicos negros– con su noche, sus clubes y la violencia subterránea matizada de alcohol, drogas y barbitúricos. Los testimonios son descarnados y la compasión sólo emerge de la voz de la autora. Es también, de alguna manera, un exorcismo.
Han pasado tres años desde su lanzamiento. Al preguntarle cuántos ejemplares ha vendido, Grange responde con una alegría imposible de disimular: “Vendo un libro cada día desde 2007. Sacá la cuenta”.
Outro, también como en el jazz
Suena Cherokee. Es el demo que grabó Charlie Parker en el otoño de 1943 en el Vic Damon Studio de Kansas City. El saxo alto se funde con la guitarra… y no se sabe si esa viola es, efectivamente, la de Leonard “Lucky” Enois. Está bueno que sea Yardbird quien cierre esta jornada, aunque ya no estamos en Kansas, Toto. Estamos en un ida y vuelta ciberespacial, empatía jazzística y –por qué no– afecto instantáneo. Las respuestas se hacen más reflexivas a medida en que las preguntas se cierran.
“Al no era como otros hombres” medita Grange, tratando de explicar su bizarra unión con ese marido dueño de una crueldad de cuchillo. “Estaba fascinado con mi juventud, con mi inocencia. Me violó. Después me acosó. Si dejamos eso de lado por un minuto, en realidad la primera vez que me hizo el amor fue sobre la cama de Miles Davis, en el hotel Black Hawk de San Francisco”. La relación entre el pianista y la única esposa del Bebop que queda con vida no parece haberse centrado jamás en el sexo sino en la idea de pertenecer a la pasión del mundo del jazz.

Grange Rutan, hoy.
“Ahora, a los 72 años, tengo la ventaja de mirar en reversa a mis ‘quince minutos de fama’ y hallo que ya me bajé de esa calesita. Sin embargo, soy una escritora cuyo libro se vende en todo el mundo y me respeta lo mejor de lo mejor en el mundo de los músicos, de los escritores y otros autores”.
En realidad, después de un buen ir y venir, lo correcto sería decir que Grange ha escrito sobre Alan, sobre su música y su vida dentro del jazz como la cortina de otra realidad, la de la violencia doméstica. Lady Haig lo entiende así; sabe y comparte lo que sabe, vivita y coleando, creyendo que si con su historia puede salvar a otra Bonnie, bien vale la pena abrirle al mundo su antes maltrecho corazón de Bebop.
Ojo que se termina la crónica –advierten los dedos que escriben como cohetes– pero no hay mucho más que decir, realmente. Grange Rutan es dueña de un tintero peligroso. La tinta es, y esto lo sabemos bien todos, como la sangre: cuando salpica a manchar, no sale.






