Cuando la noche nos impide conciliar el sueño y se nos quedan los pies fríos y la cabeza caliente de dar vueltas y más vueltas sin cesar a nuestros mundanos pensamientos agobiados de míseros mortales, nada como levantarnos de la cama, prepararnos una taza de leche caliente y aproximarnos a un libro, mejor si es de poesía. No porque la poesía dé sueño, que no es el caso ni mucho menos, sino porque el poema relaja el espíritu y deshollina las arterias del alma. Y en ese estado, digo yo que resulta más sencillo conciliar el sueño.
Un amigo, al que todavía he tratado poco por avatares de la vida —quizá porque ésta nos llevó por sendas bien distintas–, me sorprendió hace poco gratamente al confesarme su afición, su pasión mejor, por el haiku. Sí, ya saben, esos poemitas japoneses tan difíciles de interpretar en occidente. Me contó de dónde procedía su interés por este camino, por esta vía creativa, y me relató su viaje a Japón, inolvidable para él y plagado de anécdotas impagables y momentos singulares. El colmo de mi sorpresa vino cuando el bueno de José Luis Andrés, que así se llama mi amigo, me regaló un librito de sesenta y dos páginas del que es autor. Contiene haikus que fue escribiendo durante casi dos décadas, entre 1980 y 1994, y que luego publicó sobria y dignamente en dicho volumen.
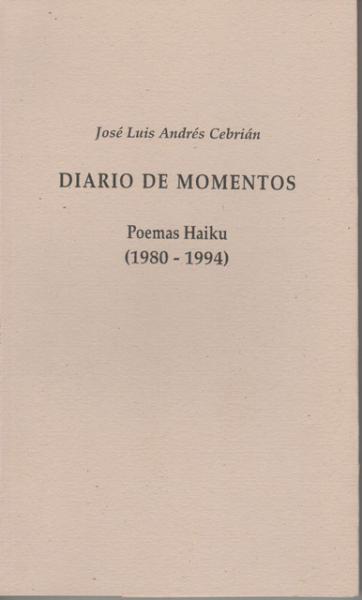
Portada del libro de José L. Andrés
De mis charlas con José Luis Andrés —un poeta que no ejerce–, he sacado la idea, no sé si falsa, de que el haiku está en la línea de la filosofía zen. Es como si lo esencial, lo sencillo, lo vital del zen, tuviese ubicación literaria –o no literaria, eso sería discutible- en el haiku. También es verdad que lo primero que habría que tratar es el asunto de la identidad de lo que en occidente conocemos como poemas haiku. En Japón, el haiku se considera más bien una senda, la plasmación de un momento, de una sensación íntima. Quizá, intuyo, sea una manera oriental de expresar un sentimiento elevado, una vivencia en sintonía con la naturaleza. El haiku no es sólamente el conjunto de un verso heptasílabo y dos pentasílabos custodios –que también-, sino un grupo de palabras que pretenden llegar hasta el centro del laberinto, hollar la diana de la sensibilidad individual, hacer sentir al receptor una emoción de comunión con el halo de las esencias espirituales.
Tengo la sensación, y así lo digo, de que el haiku es una herramienta de almas peculiares que sirven, a modo de palanca, para abrir los accesos a la sencillez máxima con la mínima de las posibles expresiones. Es la poesía sin retórica, sin artificio alguno, sin pretensiones ni altares, sin concesiones al verbo ni al adjetivo desbordado.
Me acuerdo ahora de esas, ya históricas, aspiraciones a la poesía desnuda, de Juan Ramón, el poeta encastillado que quiso hacerse inhumano de tan humanamente que llegó a sentir la punzada de la poesía en sus venas. Quiso dejar la poesía en esencias puras, en cueros vivos, desnuda, sola, sencilla. Bueno, pues para mí que el haiku –salvando las distancias– tiene algo, un poquito aunque sea, de esa idea juanramoniana, aunque llevándola hasta el extremo y pintándola toda de orientalismo costumbrista y ritual japonés.
José Luis Andrés dice en el Prólogo de su espléndido Diario de momentos (1995), que el haiku «es la poesía de la sencillez, de la sinceridad, de la espontaneidad, de la sobriedad, de la soledad, del silencio; en una palabra, la poesía de la pobreza». Muchas cosas son esas para caber en un haiku, podemos pensar los occidentales con nuestras mentes enfermas de materialismo crónico. Y tendremos razón, claro, si analizamos el haiku como un ejercicio literario en vez de comprenderlo como una senda más por la que sentir unitariamente con la naturaleza de donde procedemos. El haiku se me antoja un rito más, una porción de filosofía hecha belleza, un apoyo en el camino de la comprensión de las cosas y los seres.
Si leemos El haiku japonés (Hiperión, 1972), de Fernando Rodríguez-Izquierdo, seguro que aprenderemos también lo nuestro en relación a la estructura e intencionalidad del haiku. Este autor anota en su libro, entre otras muchas cosas de interés, que el haiku «es enteramente imagen, impacto de un momento sentido en profundidad. A través de él, el poeta quiere hacer ver y sentir el núcleo de su experiencia».
Bashoo fue, según los entendidos en este arte, el mayor poeta de haiku. Y según he podido saber, este tipo de poesía tan especial, tan fibrosa, tan elemental y delicada, debe destilarse en la imagen de un momento iluminado; ha de reflejar una visión espiritual o una sensación trascendente. Para los occidentales, nada proclives a esencialidades ni a detallismos, el haiku puede llegar a ser una simple rareza del extraño, admirado y legendario país del sol naciente.
En fin, que el planeta del haiku me resulta apasionante. No voy a concluir este artículo –ustedes sabrán perdonarme la veleidad- sin apuntar dos de ellos en estas líneas; el primero, de José Luis Andrés, y el segundo mío (un atrevimiento que espero repetir cuando surja la ocasión, si surge). Dice así el de Andrés: “La nieve ha cubierto / el otoño en la montaña. / Día de difuntos”. Y el mío reza como sigue: “Siento el chasquido / de este sol quebrantado. / Palpo la noche.”
Sea lo que sea el haiku y lo comprendamos de una u otra manera, la cuestión es que nos hallamos ante un fenómeno casi desconocido en Europa que enamora cuando intentas penetrar en sus hechuras con el respeto debido. Les dejo. La leche caliente hace su efecto y el haiku abre los brazos del sueño en mi cerebro. Son las cuatro de la madrugada, y ya me pide el cuerpo el cobijo tibio de la cama; será la vejera.
Lean ustedes, por favor, no se priven de ese placer tan económico, que la lectura sosiega molestas inquietudes y rezuma, generosa siempre, sabores y saberes mil.
.·.






