El impertinente despertador comenzó a emitir una serie de quejidos extraños y me levanté sobresaltado. Hice mis habituales ejercicios de esgrima y doma equina mientras me dirigía tranquilamente a la ducha. Tras enjabonar mi cuerpo lo embadurné con mantequilla y mermelada mientras me sumergía en un mundo de café, croissant y galletas.
Comencé a pensar en la estúpida existencia de mi despertador y lo arrojé a la calle. Unos gritos llamaron mi atención y me asomé a la ventana. Una señora muy mal educada señalaba hacia mi ventana entre insultos y blasfemias salpicadas por salivajos que salían disparados de su desdentada boca. Por lo visto, el despertador había caído junto a ella, que dormía apaciblemente bajo unos cartones. Cerré la persiana y miré el reloj. ¡Dios mío, si son las dos de la mañana! Bajé a la calle y, a pesar de los gritos histéricos de la anciana y sus golpes en mi hombro, pisoteé violenta y repetidas veces (concretamente doscientas dieciséis) el maldito artilugio. Después hablé con la señora y entendió perfectamente lo que había pasado. Nos reímos mucho y cogió su botella de anís que le servía de almohada. Le dio un trago al anís y me dio una bofetada. En mi cabeza unos pensamientos se iban agolpando. A saber: veía filas y filas de soldados nazis desfilando ante mí llevando a Auschwitz a la infortunada indigente; así como unos trescientos misiles aire tierra lanzados contra los cartones en los que ella dormía; también un verdugo de la inquisición blandiendo su hacha mientras sonreía; y, por qué no decirlo, una joven cuyos pechos cortaban la respiración de cualquiera que la mirase. Mientras seguía relamiéndome le di un par de monedas a la anciana y me marché aspirando el inhalador que me recetaron para mi asma. Cuando estaba a punto de entrar otra vez en el portal algo distrajo mi atención. No sé si era la señora Martínez, mi casera, vestida de cuero negro blandiendo un látigo mientras estaba haciendo el amor con un joven imberbe. O, tal vez, un pingÁ¼ino con sombrero y bufanda que cruzó por la calle. Pero no, creo que lo que me llamaron la atención fueron unas luces fucsia de neón en las que se leía: “Club de Alterne Puri”. Es el club de alterne que hay frente al portal de mi casa. Y lo debía regentar una señora llamada Puri.
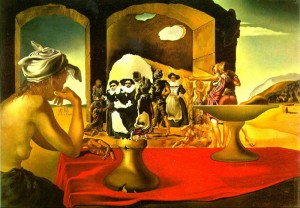 Me atusé el cabello y me encaminé hacia el club. Un fornido hombretón me vio llegar y sonrió displicente. Coloqué elegante y adecuadamente mi albornoz rosa y pisé firmemente sobre mis zapatillas de Snoopy. El hombre me dejó pasar aunque se quedó mirando mi pajarita amarilla un largo rato. Luego hizo un gesto a un compañero que vino a verme y éste, tras taparse la cara con ambas manos, se marchó apresuradamente con los mofletes hinchados y enrojecidos emitiendo un extraño bufido. El matón del club, tras denegar educadamente el Alka-Setzer que le tendía a su amigo, se hizo a un lado y la pesada oscuridad cayó sobre mí cuando abrió la puerta. El humo me hacía toser y enrojecía mis ojos. Una voz metálica presentaba el siguiente número que consistía en una bailarina que salía con muy poca ropa y un pez espada. Todos estábamos expectantes a ver qué hacía con aquél enorme pescado que, sin solución de continuidad, se puso a cantar “Macarena” dando saltos sobre el escenario mientras taconeaba con su aleta caudal calzada con unos zapatos de lunares rojos y blancos alrededor de la joven. Siempre me han emocionado los espectáculos teatrales y unas gruesas lágrimas salieron de mis ojos mientras notaba que un latigazo recorría mi espina dorsal y el cabello se me erizaba. Estaba realmente acongojado y emocionado.
Me atusé el cabello y me encaminé hacia el club. Un fornido hombretón me vio llegar y sonrió displicente. Coloqué elegante y adecuadamente mi albornoz rosa y pisé firmemente sobre mis zapatillas de Snoopy. El hombre me dejó pasar aunque se quedó mirando mi pajarita amarilla un largo rato. Luego hizo un gesto a un compañero que vino a verme y éste, tras taparse la cara con ambas manos, se marchó apresuradamente con los mofletes hinchados y enrojecidos emitiendo un extraño bufido. El matón del club, tras denegar educadamente el Alka-Setzer que le tendía a su amigo, se hizo a un lado y la pesada oscuridad cayó sobre mí cuando abrió la puerta. El humo me hacía toser y enrojecía mis ojos. Una voz metálica presentaba el siguiente número que consistía en una bailarina que salía con muy poca ropa y un pez espada. Todos estábamos expectantes a ver qué hacía con aquél enorme pescado que, sin solución de continuidad, se puso a cantar “Macarena” dando saltos sobre el escenario mientras taconeaba con su aleta caudal calzada con unos zapatos de lunares rojos y blancos alrededor de la joven. Siempre me han emocionado los espectáculos teatrales y unas gruesas lágrimas salieron de mis ojos mientras notaba que un latigazo recorría mi espina dorsal y el cabello se me erizaba. Estaba realmente acongojado y emocionado.
De entre los tres hombres que estábamos en aquélla sórdida sala, dos me llamaron la atención. Uno se parecía a mi padre y el otro a mi madre. Me acerqué, entre pucheros, al hombre que se parecía a mi padre y le pregunté qué hacía allí. Se puso hecho un basilisco y, gritándome: “¡No le digas a tu madre nada, ella cree que estoy pescando arenques en el Volga!” Me dio la espalda y se marchó corriendo. Al salir apresuradamente se le cayó la redecilla del pelo con los rulos y el bisoñé se quedó pegado en una butaca vacía pues estaba lleno de fijador. Tuve que pagar su cuenta ante la insistencia de la camarera. Parecía que había invitado a todo el ballet nacional, incluida una botella de peppermint para el director de la compañía. Sorprendido, aturdido y triste me acerqué a la barra. Una señora con barba, la camarera que me había instado urgentemente a pagar la cuenta de mi padre, preguntó qué quería beber. Le pedí un café con leche y un suizo. En vez de eso me trajeron una coca cola y un austríaco que se puso a cantar una canción tirolesa. Golpeé al austríaco con una aceituna rellena de anchoa y le dio tal ataque de sed que estuvo bebiendo sin parar hasta el agua de los retretes. Cuando hubo satisfecho su necesidad de agua se irguió orgullosamente y dijo entre náuseas: “Voy a urgencias”. Acodado en la barra estaba el hombre que se parecía a mamá. Mientras le miraba no pude reprimir un suspiro. Me contuve de abalanzarme sobre ella y preguntarle: “¿Dónde vamos? ¿De dónde venimos? ¿Por qué estás tú aquí en vez de estar haciendo tus famosas croquetas de mimo?” Di unos pequeños sorbos a la coca cola (concretamente dos) y me acerqué al señor que se parecía a mi madre. Era el señor Ríos. Un hombre robusto de anchos hombros, con bigote y pobladas cejas. Contuve la respiración mientras suspiré: “Mamá” pero no me hizo caso. El señor estaba llorando sobre la barra y la había dejado perdida con todas esas babas y los mocos. La camarera de la barba se acercó y con su más que atiplada voz nos preguntó si queríamos algo. Al oír esas palabras de su peluda boca comencé a pensar en todos los años desperdiciados en la universidad de Camembert estudiando gramática tirolesa y salto con potro. Pobre mujer verse abocada a vivir detrás de una barba. Me dio tanta lástima que le dije: “No”. A un gesto del hombre que lloraba le acompañé a una mesa sucia y maloliente. Entonces él se acercó y me llevó a otra mesa. Había varios cadáveres en la mesa que había elegido yo porque, según me dijo, el día anterior había actuado Alex Ubago en el local y varias personas no pudieron soportar el sopor y se suicidaron comiéndose todas las servilletas del club y prendiendo fuego a unos palillos. No hizo falta hacerles un lavado de estómago pero sí un masaje cardíaco que el enfermero disfrazado de antorcha olímpica se negó a realizar a no ser que le cambiaran el traje por uno de mosquetero. Siguió disfrazado de antorcha olímpica y los tres chicos murieron entre extrañas convulsiones y un grito que emitieron al unísono: “Salvemos las ballenas”. El señor Ríos sabía esto porque iba al local todas las noches. No en vano era un político de relumbrón. Cuando me dijo que salía en la televisión, me di cuenta que no se trataba de mi madre. Até cabos y, tras muchas súplicas, le desaté para que me contara su triste historia.
Dudo de mi existencia, me dijo entre sollozos, soy demasiado bueno para existir. Le tendí una mano y, golpeándole el hombro con cariño, le dije: “Cómo vas a ser bueno ¿has olvidado que eres político?” Miró con desdén su pitillera de oro y me replicó: “No, no es eso… ¿O sí? Se trata de que soy el único político honrado del mundo”. Se me humedecieron los ojos al comprender la terrible situación por la que pasaba, sofoqué mi llanto dando palmas y negué repetidas veces con la cabeza (Concretamente seis). Me acordé, además, de mi tío Arturo que se suicidó tras darse cuenta que era el único cura que respetaba los votos de castidad y silencio de entre todos los futuros sacerdotes que existían en su convento. “He sido tan honrado en mi vida que no he copiado en ningún examen en el colegio” Continuó el señor Ríos, “tampoco me he escondido para verles las bragas a mis compañeras de clase en los vestuarios antes de hacer gimnasia; ni siquiera he bebido alcohol en mi vida; nunca me he masturbado y practico sexo con mi mujer una vez al mes, el día quince para ser exactos, a no ser que caiga en fin de semana que tenemos que ir a casa de sus padres a la granja” Entiendo, le dije. Miré al suelo porque no podía soportar lo que estaba viendo, de hecho le pedí una bayeta a la camarera de la barba y limpié la mesa. Me estaba poniendo enfermo la cantidad de basura que había por las mesas. Tomé la palabra con hielo picado y una raja de limón y continué hablando. “He consultado varias veces con mi psicoterapeuta la conducta de los caracoles y me ha dicho que es mejor asarlos vivos que matarlos con el gas en el horno antes de ponerles el tomate. Evidentemente esto me dio una idea fundamental. Es mejor hacer los sandwiches en la tostadora y, si se quedan fríos, meterlos un par de minutos en el micro hondas. Te voy a contar una parábola” Le dije, cuando vi que recobraba el brillo en sus ojos y sus mejillas se estaban poniendo púrpuras. “Un hombre va al zoo con su mujer y se quedan mirando al gorila, que es un animal. Á‰ste está mirando sus pies y comiéndose un plátano. El hombre sale corriendo y pide un filet mignon y se lo lleva con un buen vino de la ribera del Duero. El gorila se queda mirándolo fijamente y, tras acercarse sumiso a los barrotes de la jaula, se sienta y le recita todo el poemario de Federico García Lorca. El hombre muere presa de terribles convulsiones y la mujer sale disparada a comprar atún que se le había olvidado en el mercado”
Me miró con ojos desorbitados y preguntó: “Esto dónde nos lleva” A lo que contesté: “A ningún lado. Pero si hubiéramos cogido el metro en Príncipe Pío igual podíamos ir a ArgÁ¼elles. De todos modos, como estamos en un bar y no hay metro, cercanías o autobuses, tendremos que quedarnos aquí”. Miró con la cara descompuesta y sus mejillas de un tono amarillento, yo proseguí con mi lección: “Hay que dejar que las cosas sigan su curso, no podemos intentar cambiar los hábitos de la naturaleza, por lo tanto, si tú eres político tienes que ser desalmado, cruel, egoísta, pederasta y no reciclar basura” Mientras asentía gruesas lágrimas caían por sus mejillas, que ahora eran verdes, y me dijo: “Gracias, ¿Te apetece ir al teatro mañana a ver Don Juan Tenorio?” Con una sonrisa en los labios contesté: “No” Me miró pensativo y me abrazó. Cuando conseguí desasirme de él tenía el cuello manchado de carmín. Ay que ver lo raros que son estos políticos, me dije. Se arrodilló en el suelo y me besó los pies. Empecé a contonearme febrilmente porque me estaba haciendo cosquillas y me reí. Entonces el señor Ríos me miró desde abajo y dijo: “Me has salvado la vida. Estaba sumido en una terrible depresión. He intentado suicidarme varias veces pero, como la maquinilla de afeitar eléctrica estaba estropeada, me puse crema en las muñecas y me dejé caer en la bañera llena de agua tibia. Me llevaron a urgencias y me hicieron una rectoscopia y no me gustó nada” Se estaba poniendo de pie. Besándome las dos mejillas me dijo: “He aprendido la lección, nunca más intentaré matar a los caracoles con el gas del horno” Sonriendo le alboroté un poco el bisoñé y le quité el cinturón de los pantalones porque me gustaba.
Al darse la vuelta tropezó con uno de los cadáveres que había al lado y cayó al suelo. Avisamos rápidamente a la ambulancia. El pez espada me cogió por el hombro y me dijo que estaba detenido por posesión ilegal de chicles. Le dije que sólo eran caramelos de frutas y me dejó marchar. A todo esto llegó la ambulancia. Los enfermeros iban disfrazados. Uno de torero y el otro de Teresa Rabal. El pobre señor Ríos les miró y empezó a reírse. Los enfermeros hicieron muy bien su trabajo y se llevaron los cadáveres que estaban en proceso de descomposición. La camarera de la barba, al haberse desenmascarado el pez espada, se dio cuenta que era un agente de la policía secreta, así que le metió en el horno y lo hizo con unas patatas panadera y algo de cebolla. Tenía un olor exquisito así que me soné los mocos con la corbata del tipo que presentaba los espectáculos, un enano con dientes de oro (concretamente tres) que se enfadó mucho y no quiso probar la cena que había hecho su esposa, la camarera de la barba. El señor Ríos se levantó de un salto y se llevó a la bailarina en brazos mientras gritaba: “Soy malvado, pero quiero un Almax” Como nadie quiso dárselo no pudo salir por la ventana y se quedó tras la barra del bar con la bailarina. Resultó una velada encantadora. La camarera de la barba me preguntó si quería placa o pistola. Le dije que prefería aleta, aunque tenía un aspecto algo chamuscado y olía a plástico quemado, y un poquito de porra que está más jugosa, donde va a parar. Los gemidos del político, ya corrupto, y la bailarina, que era una menor, nos sirvieron de hilo musical. Después me dirigí a casa con un leve retortijón y me metí en la cama, porque, al ser Domingo, no tenía que madrugar.
Unos meses después leí en las noticias que el señor Ríos fue encarcelado porque estaba metido en negocios sucios con una promotora que había estafado a los compradores de una urbanización en un pueblo de Toledo; tenía un lío de faldas con dos niños cantores de Viena; había introducido en la política a la bailarina del club, que fue elegida alcaldesa de Fresnedilla de Abajo por la forma en que hacía las croquetas y había malversado una cantidad insultante de euros que depositó en sendas cuentas de Suiza a nombre de su iguana y su castor. Leyendo esas noticias me senté en la cama y, mientras hacía mis ejercicios de doma equina, comencé a llorar. Al principio fue un simple sollozo hasta que se convirtió en un llanto que ni Heidi.
Enjuagándome las lágrimas miré el reloj y vi que eran las tres de la mañana, lo que me enfadó mucho, así que cogí el despertador y lo tiré por la ventana. Unas voces salpicadas de saliva llegaron a mis oídos. Me emocioné recordando todo lo que había sucedido meses atrás.






