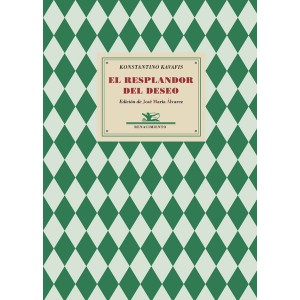 El resplandor del deseo. Konstantino Kavafis. Editorial Renacimiento. Edición de José María Álvarez.
El resplandor del deseo. Konstantino Kavafis. Editorial Renacimiento. Edición de José María Álvarez.
“Breve fue su hermosura.
Pero qué poderosos los perfumes,
en qué lechos espléndidos caímos,
a qué placeres dimos nuestros cuerpos”.
Al atardecer. Página 82.
“¿Y qué será de nosotros sin bárbaros?
Quizá ellos fueran una solución después de todo”.
Esperando a los bárbaros. Página 36.
¿Qué decir que no se haya dicho ya de la poesía de Konstantino Kavafis? Este es un POETA MAYOR, todo con mayúsculas, para gritárselo al mundo. Aunque Kavafis no es de gritos, es de sentimientos y hechos históricos mayores que se susurran al ritmo de las olas del mar que moja los pies de Alejandría. La grandeza que siempre se ha conocido no alardea de sí.
El egipcio (aunque por sus viajes y estancias en Reino Unido, Turquía…, es en realidad un hombre universal y sobre todo alejandrino) nos legó una colección de poemas no muy amplia. Ni siquiera dos centenares. Y, sin embargo, qué bien depurados, qué selección tan impecable, qué belleza tan absoluta. Diría yo que este autor tiene dos vertientes o dos líneas en su obra lírica: una, la que le hizo polémico, es la exaltación de la belleza masculina y el gozo de los cuerpos; la otra, la que le hizo mundialmente famoso, es la evocación de un pasado glorioso, de un tiempo pagano o justo en las fronteras con el cristianismo.
La primera de ellas causa escalofríos de belleza al imaginar el valor auténtico de gozar de la propia sexualidad en unos tiempos en los que la permisividad o tolerancia con el hecho homosexual era aún muy inferior a la actual. Cómo el poeta sabía disfrutar de cada encuentro en aquella habitación alquilada, con desconocidos que iban y venían; cómo grababa en su memoria los músculos, las sensaciones, la despedida… que luego se tornaban materia poética; que quizá lo eran desde el mismo comienzo, desde su realización, pero que a veces tardaban años en plasmarse en versos. Es sorprendente la memoria de este escritor, su capacidad para rememorar ese momento, ese roce, esa exaltación del cuerpo y su placer. Transmite esos cuerpos flexibles, tersos, esculturas griegas de armonía y esplendor de forma que casi es posible tocarlos a medida que el verso avanza y se hace voz en nuestra garganta o en nuestro cerebro. Su Carpe diem es absoluto y perfecto. No se debe abandonar la posibilidad del cuerpo, de la juventud, del deseo. Hay que vivir su plenitud y su dicha, que luego es recuerdo, experiencia, gozo en la nostalgia. Poesía en sus dedos. Poesía que huele a placer y belleza.
“Júbilo de la belleza gozada en la levedad
de una ropas entreabiertas;
desnudez radiante de la carne –cuya imagen ha atravesado
veintiséis años; y ahora vuelve
y permanece en el poema”.
Y permanece. Páginas 107 y 108.
La segunda de sus vertientes es muy conocida dentro de los “reducidos” límites de popularidad de la Poesía como género en sí:
“Y sobre todo no te engañes, nunca digas
que es un sueño, que tus oídos te confunden;
a tan vana esperanza no desciendas”.
El dios abandona a Antonio. Página 47.
Imposible no imaginarse a Antonio, ebrio de recuerdos y de vino del mejor, de la mejor bodega de los palacios de la ciudad, intentando, en el momento de la derrota, esperando a Octavio, echando mano de pensar que nada fue lo que había sido, que no había habido grandeza sino sólo engaño.
Su capacidad para evocar el mundo antiguo, sobre todo aquella Alejandría, aquel imperio a punto de extinguirse en su paganismo heroico y hedonista, no tiene límites. Sus versos se vuelven aire diferente, se puede respirar otra forma de vida, otras visiones ante la grandeza de la Historia y la Literatura.
“Los capadocios pronto lo expulsaron;
y declinó en Siria, en el palacio
de Demetrio entre holganza y diversiones”.
Orofernes. Página 69.
Pero son sus versos sobre aquel último Egipto, aquel Egipto espurio, heleno, oriental, decadente, de Cleopatra y Marco Antonio, el que parece llegar de nuevo a su esplendor, a su canto del cisne, al ritmo cadencioso de sus versos. Allí aparece nuevamente Cesarión, Rey de Reyes, listo para ser líder de todo un imperio que se desplomó ante el orden militar y cerebral de Octavio. Aquí se conjuran, verso a verso, “La gloria de los Ptolomeos”, los últimos nombres de una dinastía, el último brillo del último vino del último vaso de oro de la última Cleopatra. Y destacan sus resplandores de fin de ciclo sobre los Idus de marzo, Aquiles, las Termópilas y los emperadores indecisos entre el cristianismo o su antigua religión. Quizá porque todo aquel prodigio se dio en Alejandría y el corazón de Kavafis es tan alejandrino como el origen mismo de la ciudad.
Una lectura que va directa al corazón de aquellos que son capaces de sentir la Historia, de saber que las campanas siempre doblan por uno mismo, aunque los acontecimientos pasaran a principios del siglo XX o en los comienzos de la nuestra era. Unos versos que fluyen, que acarician, que besan y dejan una suavidad envenenada… pues se siente uno morir sin ellos.






