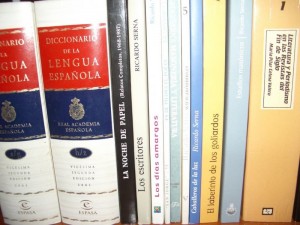No vengo a llorarle en el hombro al amable lector de este artículo, faltaría más, sino a contarle de manera festiva una breve anécdota que, de no ser por la realidad que refleja, hasta resultaría graciosa.
A lo largo de mis años, he podido escuchar muchas definiciones de lo que viene siendo un libro. Algunas, la verdad, muy pintorescas. Incluso yo mismo, en algún trabajo de prensa, recuerdo haber ironizado acerca de las definiciones raras que podemos aplicar a los libros y a las utilidades que les podemos hallar forzando lo natural, que consiste en leerlos y aprender a vivir con ellos y con sus contenidos.
El caso es que hace menos de un mes oí la definición que, sin ningún género de dudas, se lleva la palma en esto de calificar los libros de forma extraña. Me hallaba tomando un refrigerio, acompañado de un buen amigo, en la terraza de un céntrico café de mi ciudad natal. Un par de mesas por delante, cuatro chicas jóvenes, veinteañeras para ser exactos, alteraban la tranquilidad habitual del emblemático establecimiento con su frenética conversación envuelta en griterío puro y duro. Hablaban de chicos; o mejor dicho, de hombres —que si Fulano me dijo, que si Mengano me dejó de decir anoche en la disco— y de lo rico que estaba un tal Chus, al que una calificó enseguida entre risotadas como «el cubano buenorro». A todo esto, las cuatro andaban manejando a la vez sus teléfonos móviles y se enseñaban fotos mutuamente con auténtica fruición y mucha histeria smartphónica. Parecían gallinas de corral acudiendo a toda prisa al lamín del pienso apetitoso.
Tanto chillaban las condenadas, que uno de los camareros, tras ver peligrar la clientela de las otras mesas próximas, las conminó educadamente a bajar un grado el tono. Ellas lo espantaron de allí con insultos graves y expresiones diversas de burla, desprecio y antipatía, y apenas le hicieron caso al pobre. A raíz de ese momento cambiaron de tercio y empezaron a darle a la blanda acerca de las pelis que habían visto unas y otras durante el último finde. Una de ellas, rubia de bote con trenzas infantiles y mínima falda escolar a cuadros —atuendo muy de Lolita—, dijo que su primo Richi, el sargento de Cádiz, se bajaba de Internet un montón de pelis guarras y algunos libros.
—Tía, lo de las pelis se entiende, reina mía, pero lo de los libros… ¿Pa qué se baja esos chismes con tantas palabras, si al gachó le viene justo pa leer las multas que le ponen los maderos en el buga? —interrogó con guasa la tercera.
Y en ese punto renacieron la juerga y el alboroto en las cuatro jóvenes. Yo me quedé con la definición que se dio de los libros ante mis propias narices: «esos chismes con tantas palabras», y no pude por menos que mirar de reojo a mi amigo y bosquejar una leve y dolida sonrisa, fruto de la perplejidad que me embargaba. Sentí vergÁ¼enza ajena, lo confieso, y me quedé muy descansado cuando de pronto se levantaron y las vimos marchar de la cafetería en medio de un bullicio exagerado.
Me dirá el lector que soy un dinosaurio, un espécimen raro que todavía lee libros y gusta de ver que la gente respeta esa herramienta indispensable que a tantas personas de mi generación, y de otras muchas anteriores y posteriores, nos ha llenado la vida y la sesera.
Qué quieren, me resisto a escuchar tamañas barbaridades nacidas de cascos ligeros y a sentir que una parte de la juventud —solo una parte, por fortuna— ningunea el valor de los libros, que es incalculable en sí mismo.
Los libros sirven para comprender mejor la vida que tenemos de prestado, para asimilar conocimientos, para distraer la imaginación y viajar con el espíritu si se tercia. Sirven, ante todo, para gozar con ellos, y también para soñar que la existencia nos embarca sin destino conocido por los mares procelosos de la aventura cotidiana. Los libros —infalibles amigos— sirven para educar el gusto, para hacernos crecer en respeto hacia el prójimo y en tolerancia, que tampoco es moco de pavo.
Debo reconocer que, a fuerza de leer, uno puede precisar algún día los servicios médicos de los oculistas, profesionales que —cómo no— tienen la mala costumbre de comer a diario. Mas se me antoja que los beneficios de la lectura superan con creces los posibles inconvenientes.
Comprar un libro y leerlo es empezar a compartir con el escritor del mismo un proyecto cultural irrepetible, especial y casi siempre interesante. Quien adquiere una obra literaria se integra en el mismo hecho creativo, porque apuesta por el resultado de una labor callada y costosa, de un trabajo de muchos meses o años durante los cuales el escritor ha echado el resto en la confección de sus páginas.
Leer un libro es, en resumidas cuentas, hacerse un poco autor del mismo, acceder a su interpretación libre de manera íntima, sin intermediarios ni críticos que nos intimiden con sus opiniones; comprar un libro y nadar por sus páginas es participar con viveza en el proceso apasionante de la creación y la cultura. Leamos más, y respetemos sobre todo el valor intrínseco de este sinigual vehículo formativo.
***