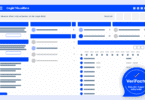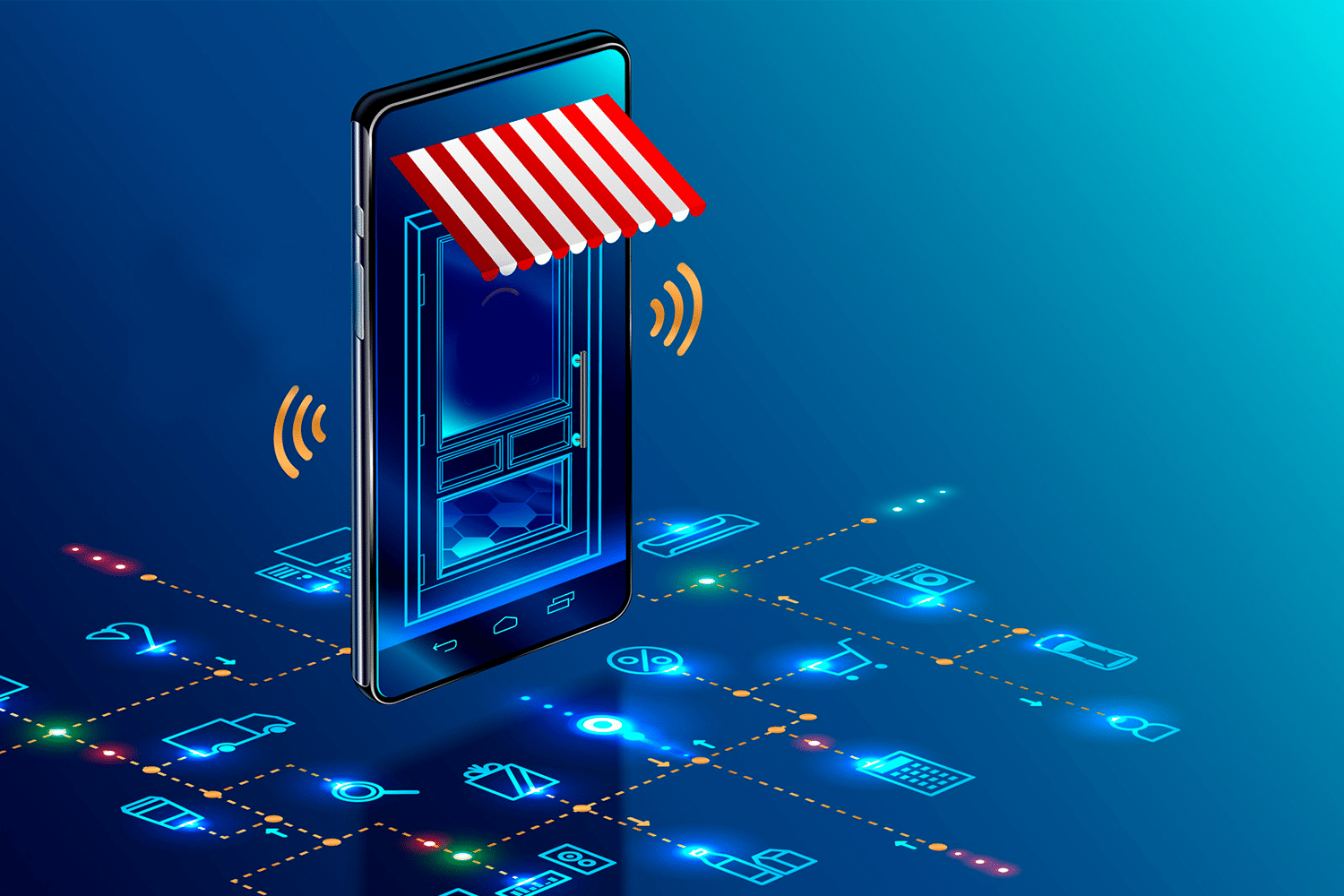Los años pasaron, y la situación se mantuvo, los impuestos no existían y la polarización social se extendía. Aquél pueblo que un día fue un remanso de paz con juntas de clase media, se convertía ahora en un archipiélago de poder, de poder social y de poder económico, un archipiélago de islas incomunicadas entre sí, separadas por un océano de incomprensión imposible de surcar. Un archipiélago de dos islas.
Por un lado estaba la isla de la clase alta. Una isla impoluta, repleta de servicios de calidad, con colegios de alto nivel, hospitales con la última tecnología, carreteras exquisitas, alcantarillado pulcro y seguridad inquebrantable.
Mientras que, por otro, estaba la isla de la clase baja. Una isla con amenaza de analfabetismo, con niños sin escolarizar, sin colegios donde llevarlos. Con esqueletos de hospitales sin revestir, sin médicos y sin tecnología, sin nada. Carreteras con el asfalto carcomido, carcomido por la pobreza, por la pobreza de la falta de recursos, por la necesidad de utilizar los recursos en cuestiones más esenciales, tan esenciales como el comer, literal.
Los ricos consiguieron llegar a acuerdos, acuerdos que les permitieron pagar los servicios básicos a partes proporcionales. Fueron negociaciones duras, con la intermediación de Juan Mari, el liberal, pero todos ellos cedieron una parte y llegaron a un acuerdo, porque era por su propio bien, porque los ricos siempre han tenido esa capacidad, la capacidad para llegar a acuerdos, por eso son ricos.
Los pobres, en cambio, no llegaron a ningún acuerdo, porque todos defendían intereses dispares. Unos querían mejorar las carreteras, porque tenían coche, pero otros no, porque no lo tenían. Unos querían colegios de calidad, porque tenían niños, otros cedían, porque pensaban tenerlos, pero otros se negaron, porque no entraba en sus planes. Todos querían hospitales de calidad, pero no llegaron a un acuerdo sobre la proporción a pagar.
Juan Mari, el liberal, lo intentó, sirvió de coordinador, propuso ideas para debatir, e identificó a las partes involucradas en cada decisión. Pero no hubo forma. Porque los pobres no llegan a acuerdos. Por eso son pobres. Así que Juan Mari, el liberal, desistió.
Desistió de sus esfuerzos con la isla pobre y se centró en la isla rica, la que daba credibilidad a su proyecto, y así la isla pobre se derrumbó aún más, cayó en el pillaje, en la ley del más fuerte, en la falta de reglas, en la ley de la selva. Pero poco importaba ya, porque Juan Mari, el liberal, presumía de su isla rica, de la única región de España sin impuestos y del éxito que ello había generado.
Juan Mari, el liberal, volvió a ganar las elecciones, una y otra vez, hasta que tuvo que abandonar la política por una enfermedad desconocida que nunca reconoció en público, y su isla, la isla de ricos que había construido en Alcantarilla del Tajo pasó a los anales de la historia, a los anales de la historia del liberalismo económico como el ejemplo paradigmático de sus teorías.
(Nota al lector: Una vez más me he tomado la libertad literaria de hablar de islas, cuando el concepto es claramente inviable, porque todas las personas inteligentes, y las que no lo son, saben que para que haya isla hace falta agua, y si hay algo que escasea en Alcantarilla de Tajo es precisamente éso, agua, que no personas inteligentes).