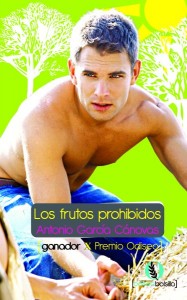 Los frutos prohibidos. Antonio García Cánovas. Editorial Odisea.
Los frutos prohibidos. Antonio García Cánovas. Editorial Odisea.
“El atardecer doraba la blancura de las rústicas casas esparcidas por la única calle de la aldea y cuatro o cinco chiquillos jugaban al escondite, corriendo de tapia en tapia, ocultándose tras las esquinas de los corrales y los rediles, aguantando la respiración y las risas, mientras el compañero contaba hasta treinta antes de salir a buscarlos”.
Página 10.
“Desde que entró en el pueblo, Fernando se empapó del ambiente de fiesta. Era como si el tiempo se hubiera parado en aquel lugar olvidado y, a pesar del disfraz cristiano, estuvieran celebrando el fin de la cosecha y ofreciendo el tributo a los dioses por el bien recibido. Sólo habían cambiado Ceres por San Faustino, y las danzas orgiásticas por los tenderetes de feria y los coches de choque”.
Páginas 71-72.
Aprovechando la edición de bolsillo del X Premio del Premio Odisea acometo la lectura de la primera parte de Caminos opuestos que reseñábamos hace unos meses.
Lo que se nos cuenta en el libro son dos despertares a la sexualidad. Uno de ellos vivido por un adolescente de diecinueve años que parece mucho más joven por sus actos y pensamientos. Este hecho podría atribuirse, por ejemplo, al transcurso de la mayor parte de su vida bajo la tutela de los padres en una región algo aislada dentro de las islas Canarias, dedicado al cultivo y recolección. El otro es un redactor, un periodista que reside en Basilea y que ha decidido hacer un parón en su ajetreada vida para escribir una novela y, sobre todo, para “romper con todo” al menos durante un mes. En este segundo caso el amanecer es al sexo homosexual, a la posibilidad de disfrutar de las relaciones con otro hombre.
La historia, en esencia, es verosímil. El arranque de la novela podría calificarse como prometedor. El amor del autor por los lugares que describe se hace evidente y convierte las breves descripciones en precisas acotaciones que generan ambiente y enganchan a la naturaleza circundante.
“Podía imaginar al hombre subiendo con dificultad por la senda bordeada de tuneras, repletas de higos morados y rojos, y su llegada ante el tapial blanco por el que asomaban las ramas de hojas verde oscuro y los frutos ácidamente amarillos de los dos limoneros”.
Página 13.
“Había un camino a un lado del barranco y por él avanzaron hasta que la tierra se convirtió en piedras, cada vez más grandes, amontonadas, arrastradas y lavadas por las torrenteras del invierno. Tabaibas y cardones sembraban de verdegrís y amarillo los huecos de las rocas”.
Página 49.
La imagen del muchacho pelando almendras resulta tan sugerente como hermosa.
Sin embargo, y al igual que en la segunda parte de la obra, se echa en falta una psicología de personajes más trabajada, una estructura más sólida en sus características, una interlocución más creíble. La sencillez que habita en las almas de los padres de Andrés es sostenible. Sin embargo, la rapidez con la que se pasa por las emociones y acciones del otro protagonista, Fernando, lo vuelven un personaje vacuo, mera estructura de papel.
El tono de la obra está más en sintonía con la inocencia generalizada de los personajes y en esto gana a la segunda parte donde el intento de “pintar” personajes con “alma de bajos fondos” (si puede decirse así) chocaba con el lenguaje delicado, a veces incluso recatado empleado en la obra.
La novela se deja leer con facilidad y la historia se sigue sin mayor dificultad. El final resulta de una audacia inesperada y deja pensando al lector sobre otro tipo de segunda entrega.






