Una nube de piedra
En algunos casos la inocencia de la infancia se pierde sin cruzar una línea roja. Se diluye, se evapora sin un hecho concreto, sin una fecha en el calendario. En esta historia es un viaje el que abre los ojos: “Diecisiete años y un viaje a París que supondría una frontera a punto de partir mi vida en un antes y un después”. Y ese es el comienzo de todo. Romperse el cascarón. Saltar los muros del colegio interno. Dejar de ser un niño al que llevan de la mano. Escuchar y ver. Conocer las dos versiones y elegir el bando de los subyugados, los vasallos. Y a partir de ahí la inocencia se perderá en dolorosos desencuentros y consecutivos enfrentamientos que irán abriendo, uno a uno y año tras año, una grieta insalvable que hará madurar; creará la firme conciencia del hombre. Y golpe a golpe, igual que se va tallando la piedra, se llega al final Aparece lo que estaba oculto y poco a poco se fue insinuando, mostrando. Y el final supondrá la verdad y la liberación.
“Los lagartos de la quebrada” son dos caminos antagónicos de una misma raíz, dos caminos que, a pesar de ser padre e hijo, nunca se convertirán en un camino común. Dos maneras incompatibles de entender la vida, la propiedad, la ambición, la moral y el amor. Un largo y duro viaje que parte de la infancia, ese territorio libre en el que se producen las primeras e inquebrantables lealtades: a la tierra y a los hombres que nos enseñaron a amarla. Pero no como título de poder y propiedad feudal sino como ejemplo a seguir de equilibrio, estoicismo, humildad y sencilla dignidad. Insurrección que comienza cuando el hijo, hecho hombre, descubre que no es como el padre ni en el valor, ni en la avaricia. El hijo que se enfrenta a su padre el terrateniente, el amo del pueblo por su desprecio, su egoísmo y su falta de compasión. El hijo que busca su sitio, la forja de si mismo, la fidelidad a su conciencia construida por todo lo que ha visto y oído. Todo lo que no le gusta. El mal ejemplo. Hijo del rico, del jefe; hombre que abre los ojos y se rebela ante el dolor cercano y la injusticia de una existencia ajena de peonadas, siervos y jornaleros, obedientes súbditos. Trágala de la que su padre es administrador, dueño y señor.
Novela de aciertos y errores. Aciertos que están en el retrato sin falsos costumbrismos ni romanticismos de la Españaagrícola y rural del siglo pasado. “Lagartos del barranco de la Quebrada, hombres de Castilla que se levantan, trabajan, subsisten. Callados, siempre al acecho de cualquier peligro, de una nube alta. Austeros porque no les quedaba más remedio”. Retrato de un paisaje viejo y sus habitantes para después de una guerra en la que vencieron y nada ganaron; no cambió nada. “¿Qué habéis hecho por ellos? ¿En qué les habéis ayudado? Treinta años a rastras por la tierra dura, renegridos por un sol de injusticias y sin más premio que una supervivencia mísera, viviendo de un huerto y cuatro jornales”. Retrato de un pueblo y sus costumbres, su modo de vida a la altura de Delibes y sus “ratas” y sus “santos inocentes”. Retrato magnífico de hombres y su dura realidad, sus sueños imposibles, sus dificultades, sus razones, su silencio y su miedo. Amistad y ejemplo admirable de carácter y temperamento. Retrato total de continente y contenido, de verdad y humanidad. Novela generacional en la que algunos –como Ángela Abós– han fracasado, y otros –como Soledad Puértolas– acertaron igual que lo ha hecho Antonio Tejedor. Retrato de una generación que comparte la fascinación por los mismos lugares comunes: París y las playas bajo sus adoquines en una referencia que se ha vuelto tan caduca y vacía hoy de sentido como la canción protesta y los pantalones de campana, pero a la que debemos el reconocimiento de haberse enfrentado a lo impuesto y que sirvió para conseguir lo que ahora disfrutamos. Nuevos tiempos, nuevo siglo.
Novela dura, inmensa, de saga, de paisaje, de iniciación y forja. Novela de verdades, de clarividencia, de madurez personal; de autobiografía colectiva, de preguntas y necesaria coherencia.
Novela con el inconveniente del absoluto. Del retrato de un hombre con todos los defectos y ninguna virtud. Padre violento, putero, alcohólico, tirano, machista, asesino, franquista y con un hijo bastardo. Personaje que la increíble realidad, que ya sabemos que supera la ficción, podría convertir en auténtico y salvarlo de parecer la caricatura de un folletín, pero que por ser un retrato tan absoluto en blanco y negro pierde credibilidad al quedar a la misma altura que esos retratos de ocasión, ridículos, deformantes, exagerados y falsos que se hacían en los carteles y películas de la propaganda política del siglo pasado. Retrato hecho a medida, perfil absoluto y sin matices en el que nunca he creído. Maniqueísmo fanático que desvirtúa la novela, hace dudar.
Novela con el inconveniente, para mí, de que parezca que el autor ha puesto la literatura al servicio de la ideología; de que la novela, al final, no sea más que una excusa. Cada autor es libre de elegir su compromiso y tiene derecho a considerar a la literatura como un método, un medio artístico para hacer llegar un mensaje. Lo malo, lo peligroso de ese método es que la literatura se degrade hasta convertirse en un exaltado discurso ideológico y el autor en un cualificado publicista. Puedo admirar la belleza de un anuncio cuando está bien hecho. Buena fotografía, buen guión y buenos actores. Buena película. Pero no por eso dejaré de verlo como lo que es: un panfleto, un mensaje interesado que trata de venderme algo, hacerme creer en un producto.
Estos “Lagartos de la quebrada” es una magnífica novela si apreciamos sus aciertos y virtudes: su composición, su puesta en escena, sus personajes secundarios que se hacen capitales, su toma de conciencia individual, su rebelión contra la injusticia, sus verdades humanas siempre necesarias. Pero el pasado, viejo siglo, está superado por un aún más largo y libre presente. Viejo siglo, “historias viejas, por fortuna”.
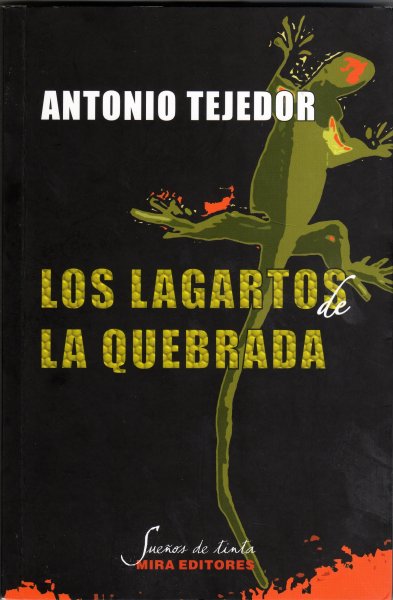
Antonio Tejedor. “Los lagartos de la quebrada” Mira Editores. Zaragoza, 2010.






