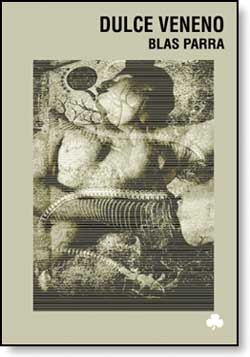 “Un hedor insoportable se extendía últimamente por toda la iglesia de la Asunción. Desde el altar al coro flotaba en el recinto, más penetrante que el aromático incienso esparcido los días de oficios, más denso que el agradable airecillo de primavera que se colaba por portones y ojivas”.
“Un hedor insoportable se extendía últimamente por toda la iglesia de la Asunción. Desde el altar al coro flotaba en el recinto, más penetrante que el aromático incienso esparcido los días de oficios, más denso que el agradable airecillo de primavera que se colaba por portones y ojivas”.
Página 11.
“Maravillas fue también la encargada de amortajarle. Nunca fue más suyo, desnudo entre sus brazos para mandarle limpio al infinito, acarició el lugar que antaño ocupaba su regalada panza, y al encontrar el cuerpo aún caliente daba besitos rápidos y salivosos en la piel de su amado que culminaron en prolongado besazo en la boca aún entreabierta”.
Página 20.
“- Tanto. Veo la miel y no puedo alcanzarla. Bebo un poco de vino, y sueño que la tengo para siempre. Paladeo la miel un instante y yo quiera tomarme el tarro entero.
– Eres una mujer de excesos. Lógico es que, de cuando en cuando, te empalagues. Mira lo que te dice un cura, y gusta, si quieres vivir tranquila, de todo, pero con medida.
– ¡Dígale eso a los mártires! Si no me emborracho no vivo. Beber a pequeños sorbos es desesperante, siempre estás ansiosa, siempre sedienta sin conseguir calmarte”.
Página 71.
“Visiones magníficas acompañan las obligadas misas del colegio a las ocho, cantadas en latín, las casullas moviéndose entre el incienso, el cáliz que se levanta sobre los fieles desprendiendo centellas como talismán de oro”.
Página 115
“Convertirse en “puto” resulta imposible en mi caso ya que no tengo suficiente carne para ofrecer al palpo; un ser que vomita todos los días, casi transparente, acabaría palmándola en dos achuchones de viejos sebosos. Contra el miedo, la gracia, estoy resueltamente abocado a la gracia: por elección propia y porque no existe otra salida. Sin renunciar por supuesto a ahondar en los misterios que brinda la noche, algo quizá no muy apropiado para un chaval poco valiente”.
Página 163.
Mencionar las palabras fantasmas y vampirismo producirían probablemente un efecto en el lector de esta reseña que poco o nada tendría que ver con la realidad del complejo y fascinante Dulce veneno, pero sin embargo son una parte de su esencia, aunque en una concepción mucho más emparentada con lo decimonónico, lo psicológico y hasta con lo “kafkiano” que con los personajes de cómic que las últimas obras del cine y la literatura han generado como prototipos desvirtuados en las últimas dos décadas para espíritus y vampiros.
La novela, que en realidad son dos perfectamente independientes y sin embargo ligadas con maestría la una a la otra y enriquecidas por su mutua presencia, nos cuenta dos historias situadas en dos siglos distintos y con protagonistas que nada tienen que ver por edad, sexo, o rasgos, a pesar de su parentesco. La acción se sitúa en España, en una población valenciana de la que se dan referencias (¿localidad real?), aunque podría ser en cualquier lugar del mundo o del mundo imaginario del autor. Las dos acciones se desarrollan en gran medida en el mismo lugar, poco urbanita, muy en contacto con la tierra y con el aislamiento y la falta de autonomía que producen los sitios pequeños, donde la vida de unos es el entretenimiento de los otros. Se trata de dos personajes incomprendidos, aislados entre la vulgaridad del mundo que los rodea. Dos almas excesivas, dos esencias que rozan la locura en su marginalidad. La primera de las narraciones es la de una mujer hambrienta de vida, que pasa de una existencia entregada a la oración (misas, novenas, vigilias, plegarias, rosarios) a un matrimonio no deseado en el seno de una familia avara y de corazones duros y secos. Todo ello provoca un gran cambio, o la semilla germina tras pudrirse y el ansia de libertad arrasa toda fe anterior, lanzándola primero a un deseo inacabable de sexo y después a una espiral de violencia sobre su marido, al que tortura y vampiriza ayudada de ciertas sustancias narcotizantes.
La segunda historia es la de un niño al que visitan los fantasmas, incluida la protagonista de la que acabamos de hablar, un niño incapaz de tragar una comida, continuamente devolviendo cuanto come, un niño maltratado por todos, incomprendido e infeliz. Para escapar del mundo real –aunque pueda ser más real incluso que el mundo que le rodea- tiene unos amigos que son niños cruzados preparando la reconquista de Jerusalén. Su debate, como en la primera protagonista de la obra, es el filo entre la gracia y el vicio; entre la comida, los comportamientos puros, y el mundo de sus padres –simple y grosero como la vida misma-, y el vómito, los fantasmas, los encuentros sexuales oníricos (y no oníricos) y una atracción fatal por ese gran “vampiro” de su antepasada.
Dulce veneno es una obra tan bien escrita, que sabe a Literatura francesa del siglo XIX. Capaz de generar esa atmósfera opresiva y caliente de las calles inmundas de las ciudades de hace dos siglos: Londres, París… esa neblina psicológica que se transmite a través de los personajes y que nubla la vista para dar miedo, el miedo que produce la oscuridad, sobre todo cuando es interior.
Escrita en el orden inverso, bien podría ser la historia, en primera persona (ambas lo son) de un niño inadaptado en los años sesenta, que sufre del miedo colectivo llegando a ver fantasmas de la familia, y en concreto sobre una ¿tatarabuela? sobre la que se han dicho muchas cosas y ninguna buena. Sin embargo la maestría de Blas Parra le roba toda aburrida cotidianeidad a la historia para darle intensidad, misterio, intriga psicológica y una protagonista que puede ser interpretada de muchas formas, entre otras algunas de “justiciera” para feministas extremas. Un personaje de múltiples lecturas y todas apasionantes. Una mujer llamada, nada menos que Arcadia, justo la antítesis de lo que el personaje representa: la intranquilidad, la infelicidad, el hambre eterna. En el caso del segundo protagonista, ese niño anoréxico insertado en un mundo que no le comprende, podría decirse que su discurso es a veces de adulto, o excesivamente elevado para escribirlo con su edad. Pero no estamos ante un infante común, no se trata, precisamente, de un zampabollos juego-al-fútbol y travieso crío de la vecindad. Es un ser visitado por el fantasma de Arcadia, entre otros, que le requiere para sexo, así como por unos cruzados que, viviendo en otro siglo, se comunican con él y quieren contar con su presencia en la reconquista –nunca conseguida- de Tierra Santa.
Una obra, en definitiva, muy del gusto de Baudelaire, de Ghelderode, de Rimbaud (para Arcadia Una temporada en el infierno podría haber sido lectura de culto) incluso de Huysmans (es difícil creer que el nombre de Arcadia es casual y no símbolo antitético, por ejemplo), pero al mismo tiempo atemporal, y también contemporánea si quiere leerse por ejemplo la primera capa de la historia en la situación de negación de la comida –y por tanto negación de la vida- del segundo protagonista. Su lectura deja el cosquilleante olor del incienso, y un regusto férrico en la lengua, como de sangre. Nada menos.






