Allá por los años cuarenta de la pasada centuria el poeta Pedro Salinas se lamentaba de la propaganda que podía verse en determinadas oficinas de telégrafos, en cuyas portadas se leía: “No escribir cartas, poned telegramas”, sentencia que el poeta de la generación del 27 interpretaba como algo subversivo, irracional, una burla al idioma, e impropio del mundo civilizado.
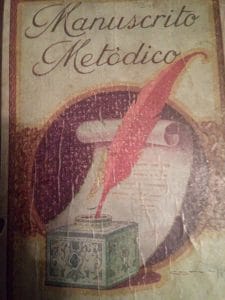
Todavía me acuerdo de las cartas que se recibían en mi casa, o que se escribían en mis años de niñez y adolescencia, cartas que me dictaba mi padre – ya que no era hombre instruido- y por lo que tomando asiento me ponía a escribir procurando hacer una letra clara y buena caligrafía. Eran cartas escritas en papel rayado para no hacer las líneas torcidas, el papel idóneo para la escritura epistolar.
Cuando llegaba una carta, casi siempre de familiares vecinos de un un apartado pueblecito del Alto Aragón, las leía en voz alta, poniendo atención y entrega, y pronunciando lo mejor posible, como si me encontrase delante de un público esperanzado en escuchar su mensaje y dar su aprobación.
Echando mano de la memoria, puedo ver claramente a mi madre sentada ante la mesa camilla cubierta con mantel de hule, en un rincón de la habitación, con la pluma de palo en su mano derecha, y emborronando con aplicación en el papel de cartas, siendo yo todavía un niño. Para ello, siempre se servía de un viejo manuscrito epistolar de tapas un tanto deshilachadas por sus esquinas, y no menos descolorido, y con el que pretendía orientarse para redactar la carta con cierto decoro gramatical y ortográfico.

Pensar en una sociedad sin el ejercicio de la escritura epistolar, sin nadie que reste unos minutos de su tiempo para compenetrarse con el contenido de la carta – unas veces portadora de noticias agradables y otras de acontecimientos luctuosos – dice bastante acerca de la pérdida de comunicación personal, del intercambio de impresiones entre dos personas distantes entre sí, y de la exteriorización del pensamiento mediante la palabra escrita. ¿Qué podría pensar el autor de La voz a ti debida, si hoy pudiera comprobar que los avances de la tecnología han dado al traste con la correspondencia de siempre, con la carta como elemento fundamental en la comunicación humana?
Los orígenes de la carta se remontan alrededor de cuatro mil años, siendo por lo que parece una carta de amor procedente de Babilonia, la primera de la que se tiene noticia. Más de un alma marginada de la sociedad, alma dominada por el fantasma de la soledad y la desesperanza, hallaban consuelo – siquiera temporalmente – cuando otra alma buena le brindaba la oportunidad de recibir y leer una carta. Por lo mismo, en cierta ocasión alguien dijo que la carta actúa como la luz, porque luz es el verbo. Cuántos vínculos de amistad, de compañerismo, de entendimiento, y de pasión y sentimiento, se han creado y materializado gracias a la escritura epistolar.
En la antigÁ¼edad, la carta, criatura nacida de y desde la intimidad de su autor, por lo general era destinada a una colectividad o grupo de personas, transformándose de inmediato en un género literario dirigido como discurso de propaganda, como es el caso de las Epístolas de Pablo de Tarso, o la copiosa correspondencia de Cicerón, o de Séneca con su filosofía moralizante. A partir de aquí, esta forma tan peculiar de expresión literaria, ya no tendrá fin, dando ocasión al nacimiento del género epistolar, cultivándose ampliamente en las sucesivas etapas históricas, siendo vehículo de difusión de obras tan relevantes y cimeras como, las Cartas provinciales, de Pascal,o la correspondencia del eclesiástico y matemático español Jaime Balmes.

Si bien, el arte de la correspondencia no se detiene aquí, sino que irá conquistando otros territorios literarios, y forzando las fronteras del género novelístico hasta llegar a suplantar a la novela misma, o al menos emparejarla, como ha sido el caso de La nueva Eloísa, o Pepita Jiménez. Es en el siglo XV cuando se escriben en España las primeras novelas epistolares, como bien reza al inicio del Lazarillo de Tormes. Sin embargo, la época epistolar por excelencia es el siglo XVIII, en la que se despliega una copiosa correspondencia privada de enorme interés histórico-literario (Lsa cartas de Mdme de Sevigné, así como, los epistolarios de Voltaire y de Rousseau, sobresaliendo en España las Cartas marruecas, de Cadalso, y las no menos relevantes de Jovellanos).
Pese a ello, las que habrían de tener mayor resonancia e influencia posterior fueron las denominadas “viajeras”, en las que el autor daba noticia de las condiciones del viaje realizado,y uso y costumbres de los lugares visitados. Entre las mismas, ha prevalecido en el tiempo por su calidad tanto literaria como periodística, las “Cartas desde mi celda”, de Gustavo Adolfo Bécquer, en las que describe con una prosa luminosa e impresionista su retiro temporal en el monasterio de Veruela, y así, desde la celda que ocupa, traza un retrato literario del paisaje y tipos humanos, de antiguos monumentos, amén de sucesos y viejas creencias regionales.
De no menor trascendencia en la escritura de una carta, era el tiempo empleado para ello. Su redacción, lo mismo que una obra de artesanía, precisaba de un tiempo aparte , para verter en ella el estado de ánimo, el modo de pensar, en cuanto a lo tratado. Lamentablemente, esto ha ido desapareciendo en nuestros días con la llegada de la tecnología digital, haciendo del tiempo algo efímero, irresoluto, y trasnochado.
En el trascurso de la historia del arte sobresale un genio sin precedentes, el pintor holandés Vermeer, artista dotado de una sensibilidad y finura psicológica como pocos para retratar la condición femenina, para mostrar en sus breves óleos a la dama solitaria, quiero decir a solas, en una pose pensativa, en un cuarto o estancia plácidamente iluminada por una luz líquida procedente de una ventana, y que va a sorprenderla sentada ante el escritorio leyendo una carta, o bien con la pluma en la mano, y la mirada en el aire a la espera de que empiece a correr sus pensamientos y sean materializados en el papel.






