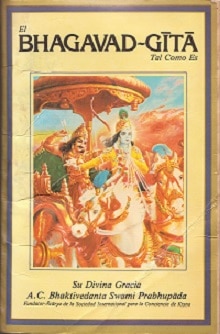
En esos días andaba yo por Marrakech, cuando desde el habitáculo en el que leía ensimismado el “Bhagavad-gita” me llegó la voz de una mujer que preguntaba con dulzura a alguien en un inglés chapurreado. No era la voz de una americana, ni de una inglesa, ni de una australiana. La voz, no sé el por qué y a pesar del anglicismo, destilaba los dejos propios del Conquero, de la Plaza de las Monjas, de las calles Concepción y Marina. La voz, seguro, rezumaba marisma y dunas de Punta Umbría. Pero no podía ser, ¡cómo iba a ser! En pleno Marruecos y en aquel tugurio en el que se cobijaban malvivientes. Sin embargo, dejé tirados en la esterilla a Arjuna y a Sri Krishna y me asomé con el corazón a mil por la oxidada barandilla…
¡Y allí estaba ella! En la mitad del patio tendiendo sus pertenencias. Ataviada con una túnica turquesa, descalza, y el pelo negro y largo resbalándole por la espalda. “¡Pituca!”, le grité deslizándome por la escalera acaracolada. Dibujó una sonrisa, y sin articular palabra nos fundimos en un largo abrazo de hermanos de Huelva. Nos tocamos los cuerpos para comprobar que éramos, que eran de Huelva y ahora vagabundeaban por tierras lejanas. Nos besamos los rostros cincelados a golpes de la mar de Huelva. Nos sentamos en la posición del loto y charloteamos repasando a Huelva, a nuestra Huelva de plata…
Nos despedimos casi en la madrugada, ¿te acuerdas? Con un vaso de té humeante entre las manos y una nostalgia infinita en la mirada. Nos despedimos en silencio, acariciándonos la cara, alejándonos poco a poco… Y de inmediato te quedaste encuadrada en ese firmamento moro de inimaginables estrellas, y del que ya -como lucero vigilante que un sinfín de azules y blancos destella- formas parte.






