A poco que hayamos leído, sabremos con certeza que, desde el siglo XVIII en adelante, se han venido sucediendo en este complicado planeta de nuestros dolores un sinnúmero de revoluciones de todo tipo y condición, medianamente avaladas desde la historia por causas muy variopintas y coyunturas diferentes en cada caso. Revoluciones las ha habido a tutiplén: que si la revolución francesa –que según la historiografía tuvo causas políticas, sociales, estratégicas y económicas cuando menos, y que fue un tanto latosa para el estamento nobiliario del, a la sazón, reino de al lado–; que si la revolución burguesa, que si la científica y técnica, que si la comercial, que si la revolución cultural, que si la de los precios, que si la feminista, que si la cibernética, y así un largo etcétera de revoluciones conceptuales que se haría tedioso enumerar. Y eso sin entrar en las revoluciones privadas de los diversos países, en su mayoría políticas y sociales, que cada nación ha vivido en sus carnes de forma particular, y que sólo en Europa se cuentan por centenares. En fin, que este fenómeno de la revolución es algo que ya no ha de pillarnos de sorpresa a ningún hijo de vecino.

Tenemos que hacer cuanto antes esta revolución. Si no la hacemos, nos pesará muy pronto
Verán: yo soy de los españoles que cobran por lo trabajado, y que por tanto pueden permitirse el lujo de levantarse a las nueve, si quieren. O de no levantarse, si se tercia. Sólo me dedico a escribir, por lo que no tengo obligación alguna de fichar en la fábrica ni en la oficina, a Dios gracias. Mi primo Pedro, que es muy donoso y también está jubilado como yo, dice que tengo las obligaciones de la Feliciana: cerrar la puerta y abrir la ventana. Y aún así, les confieso que hoy, que está siendo para el que suscribe un día normalito, más bien sosegado incluso y sin especiales incidencias, me he levantado a las ocho, he desayunado a toda prisa para ir puntual a la cita con un editor; a las once me ha llamado un compañero de estudios al que no veo desde que hice el doctorado en la facultad y hemos quedado para comer juntos. Pero a la media hora escasa, me ha surgido un imponderable serio y he tenido que deshacer la cita con mi amigo y posponerla para mejor ocasión. Habré telefoneado –calculo– una docena de veces a lo largo del día, he mandado nueve correos electrónicos, he recibido siete, he revisado mi cuenta de Facebook por si había eventos o mensajes nuevos (y había varios, ya lo creo), luego he salido disparado de casa para acompañar a mi esposa al médico, pues la pobre anda últimamente con la salud perjudicada; después, al volver, he mirado el blog de internet por si se amontonaban los comentarios del personal, y por último he escrito un par de cartas postales, de las de papel y buzón, una a un amigo que todavía usa pluma estilográfica –bendito él y su santa madre- y otra al Ayuntamiento de mi ciudad para que no me cobre, por tercera vez en lo que va de año, el mantenimiento del nicho de mi difunta bisabuela materna. Que tiene bemoles.
El caso es que, entre una cosa y otra, se me ha escabullido la jornada como un suspiro, sin comerlo ni beberlo. Y encima estoy cansado como un perro, tengo la sensación de no haber hecho nada de provecho en todo el día y me noto tan alterado de los nervios que voy a tomarme ahora mismo un lexatín para relajarme un poco y conciliar el sueño al acostarme. Vamos, lo normal en un profesor jubilado que, en teoría, no hace nada en absoluto.
Los orientales, que en muchas cosas de la vida cotidiana nos sacan ventajas kilométricas, piensan que el espíritu goza de la vida cuando la paz y la positividad inundan los sentidos del hombre y lo hacen verdaderamente libre. Pero, ¿cómo hallar paz y deleite en uno mismo con semejante forma de vivir? Esa es la pregunta del millón.
No hace mucho cayó en mis manos un libro de Carl Honoré titulado Elogio de la lentitud. Es una obra que recomiendo leer, sobre todo si a uno le preocupa mínimamente eso que los occidentales damos en llamar «calidad de vida». Algunos piensan que la calidad de vida consiste en la posesión del máximo confort, en tener acceso a los mejores hoteles, a los médicos y abogados de mayor prestigio, a los restaurantes más caros y a los automóviles más lujosos y rápidos. Todo eso es lujo, sí, y es verdad que a nadie amarga un dulce, pero el lujo no deja de ser un elemento más de estrés y de preocupación. La obtención de servicios pagados no da la paz, no es un obsequio en sí mismo, sino una nueva y potente cadena que nos sujeta y envilece más, si cabe. En el lujo nunca hallaremos calidad de vida. Según Honoré, periodista canadiense con residencia en Londres, la calidad de vida empieza con el disfrute pleno del tiempo libre. El tiempo libre: por ahí se empieza, pues claro que sí. Es indispensable tener tiempo libre; si no se tiene, el primer paso consiste en buscarlo, en hacerse con él lo antes posible. Aunque luego, claro, es preciso reeducarse mentalmente, entrenarse con ganas para alcanzar la sabiduría de la contemplación, para darse cuenta de que la dicha fluye del corazón de las personas y nunca viene de fuera, y comprender al mismo tiempo que la felicidad no es sino el disfrute de momentos plenos. Tenemos que construirnos desde dentro, y es inútil pretender que los demás nos hagan el trabajo duro desde el exterior.
La revolución industrial hizo pensar a más de un incauto que las máquinas del futuro –que ya es presente– darían al hombre tiempo de libertad, de liberación, pero el sistema se encargó enseguida de poner los puntos sobre las íes y de enseñar al trabajador, al empleado, incluso al patrón y al empresario, que sería más feliz cuanto más poder adquisitivo pudiese alcanzar y mantener. Era preciso producir. Y ahí se acabó el sueño utópico del maquinismo. Llegaron entonces las jornadas largas, las horas extras, los empleos por duplicado; y todo para ganar más y poder gastar más. Siempre más, y más. Y nadie se quiso percatar entonces de que para disfrutar hace falta tiempo. “La mayoría de la gente –escribe Honoré– conviene en que el trabajo es bueno para nosotros. Puede ser divertido, incluso ennoblecedor. Muchos de nosotros disfrutamos con lo que hacemos: el desafío intelectual, el esfuerzo físico, la relación con los demás y la categoría social. Pero dejar que el trabajo ocupe la mayor parte de nuestras vidas es una locura”.
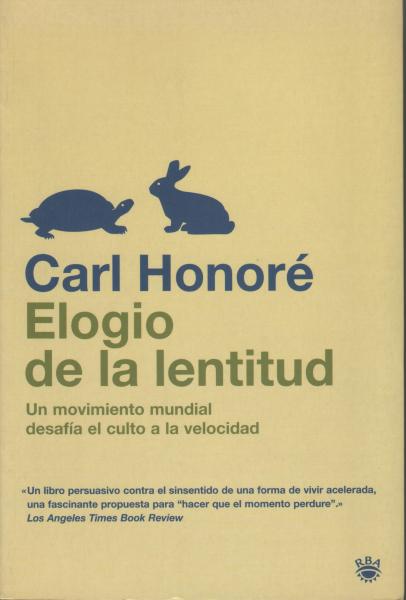
Portada del libro de Carl Honoré, una obra recomendable
Se dice, y en parte resulta cierto, que vivimos actualmente en la sociedad del ocio. Bien, de acuerdo, acepto ocio como animal de compañía. Lo malo es que el ocio es un concepto que no enfocamos bien, entre otras cosas porque algunos espabilados nos lo han hurtado para comercializarlo y sacarle el jugo.
Un vecino mío me contó el otro día que él aprovecha a tope sus ratos de ocio. Yo no me aburro, chico –me dijo–, no me queda tiempo. Por la mañana me voy al gimnasio y me doy una soba de padre y muy señor mío para entonarme –afirmó, orgulloso de la proeza–, luego me doy una ducha rápida y me marcho corriendo a la oficina. Allí le vendo el alma al diablo hasta las cinco despellejando a mis adversarios a golpe de videoconferencia, y hasta me traen la comida al despacho algunos días para ahorrar tiempo. Pero al salir del antro, oye, cojo el coche y me voy a todo trapo a tomarme unos gÁ¼isquis en el club de golf; allí me hago unos hoyos rápidos con quien se tercie y me quedo como dios. Mi vecino, aparte de ateo declarado –está de moda ser ateo declarado, ya saben- y cincuentón con injertos de pelo y cana teñida, es hipertenso, está recién divorciado de su segunda esposa, le pasa pensión a tres hijas de la primera, paga dos hipotecas (una de ellas por una mansión que compró el año pasado en un paraíso fiscal y que aún no ha podido visitar siquiera), y se medica con antidepresivos por prescripción facultativa, pero él se siente la mar de orgulloso de ganar casi tanto dinero mensual como el presidente de su empresa, una multinacional japonesa donde ejerce de ejecutivo. Pobre hombre, qué pena me da verlo tan rico y poderoso.
Hemos convertido el ocio en actividad sin freno. El ocio nos roba el poco tiempo que el trabajo nos respeta, genera más aceleración, y a la postre menor serenidad.
Tenemos por delante una revolución pendiente. Hay que levantarse con decisión y derrocar de una vez por todas la tiranía terrible de la prisa, el exceso de trabajo, el plus de productividad y la nociva propaganda que nos impele a consumir tiempo y energía a tontas y a locas. Paremos los relojes y apuntémonos al movimiento Slow, una filosofía que por fortuna parece haber calado en ciertos sectores de la sociedad europea. Hemos de reivindicar la libertad de poder contemplar cómo pasa el tiempo por delante de nuestras narices sin sentirnos mal, sin pensar que pecamos gravemente por no hacer algo mientras la brisa nos acaricia la piel. Esa es la revolución que necesita el ser humano ahora: una revolución que clame por la lentitud, que reivindique nuestro derecho de vivir sin agobios, en calma, disfrutando de las horas, aunque sea a costa de ganar un sueldo menor. Nadie quiere ser el más rico del cementerio, supongo. En el fondo se trata de sobrevivir, de hacer viable la revolución indispensable para conservar la cabeza sobre los hombros algún tiempo más. Pensemos que no se trata de llegar pronto, sino de gozar el camino.






