Hace años, y no pocos, hablando con un colega mío natural de San Sebastián —otro escritor, otro bicho raro como yo, pero más norteño– nos confiábamos mutuamente cuál era nuestro concepto, nuestra idea propia y esencial de cultura.
Me confesaba que él prefería no definir a la ligera «semejante cosa», porque la cultura se le antojaba algo muy complejo y con muchos vericuetos, incluso económicos, como para definirla en dos patadas. A mi vez, yo le transmití que para mí la cultura es una forma de mirar y admirar la sociedad que nos rodea; un estilo global de comprender, de asimilar el entorno, de estar y de avanzar de las personas. No de las personas humanas –como dicen por ahí algunos zotes–, porque esas deben proceder de otra galaxia, sino de las personas a palo seco. Pero claro, como siempre sucede en este tipo de charlas amables y algo filosóficas, me quedé con las ganas de apostillar un montón de cosas a mi débil y anémica definición, cosas que también forman parte, según mi modesto criterio, de eso que damos en llamar cultura.
Nos movemos en una sociedad que se halla en permanente desarrollo, y sin embargo a veces da la sensación de que la cultura, como concepto vinculado a un sinfín de actividades sociales diversas, se encuentra excluida del círculo de nociones de interés. Los modelos de desarrollo, creo que sin excepciones, se gestan a partir de algún cambio cultural de cierta notabilidad, y aún así no se tiene muy en cuenta a la cultura como elemento trascendente en las políticas y planes de avance y desarrollo. La economía parece ir por un lado y las potencialidades culturales por otro bien diferente.
Se defina como se defina, lo cierto es que la cultura engloba infinidad de industrias de variado tipo y mantiene activos muchos miles de puestos de trabajo en múltiples áreas económicas de la mayor parte –por no decir de todos– los países europeos.
Tengo la sensación de que los economistas minusvaloran grandemente la influencia cultural en cuestiones de progresión económica. La cultura no sirve solo para transformar los espíritus de cierto número de ciudadanos, sino también para dar empuje social y pecuniario a las sociedades donde se ubican sus diferentes espacios dinámicos. En las ciudades occidentales, las actividades generadas por la cultura se están convirtiendo en puntales esenciales de dinamización de las economías locales.
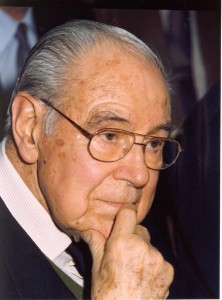
La cultura de un pueblo -decía Alonso Zamora Vicente- debe sentirse en sus calles y celebraciones, además de aposentarse en las instituciones.
La cultura dinamiza, apoya en muchos casos las políticas de inclusión social; además fomenta el turismo urbano, el conocimiento del medio natural de territorios diversos, e influye notablemente en el nivel de vida medio y en la imagen que, de una determinada urbe o nación, tiene el resto de los ciudadanos del viejo continente. Gracias a la cultura, nosotros mismos entendemos mejor los cambios propios y ajenos. Es, como la define Peter McNair, “el mecanismo a través del cual los individuos, las comunidades y las naciones se definen a sí mismos”. A través de la cultura, cada uno busca la satisfacción personal y a la vez, de forma simultánea, desarrolla el sentido grupal de convivencia con sus semejantes. Hay quien la entiende como una capacidad de las colectividades y de los individuos. La cultura es, sin duda, una red estructural que se conforma a partir de conocimientos adquiridos y transmitidos, de la memoria, de las actitudes, de los principios y también de la evolución conceptual y las coyunturas.
Cada pensador, cada sociólogo, define a su manera el concepto de sociedad. Para el politólogo Ronald Inglehart –por poner un caso–, la cultura podría definirse y entenderse como el conjunto de “valores, creencias y capacidades, más la gregariedad de los miembros de una sociedad determinada”. Pero lo importante, ya digo, no es cómo definimos el concepto, sino cómo asumimos socialmente los beneficios que nos ofrece la integración en los distintos campos de la cultura.
Como añadiría mi colega de San Sebastián, tampoco nos vamos a poner estupendos en esto de las definiciones. No hace falta. Para definir la cultura, lo mejor es decir, simple y llanamente, que la cultura es el conjunto de costumbres, códigos, creencias y modos de vida de un grupo de personas que enmarcan su cotidianidad en un conjunto normativo compartido. Y ya está, así de simple.
Decir cultura es indicar desarrollo, progreso, armonía social. Pero también, por añadidura, mecanismos de fomento de la riqueza. Cultura viene a ser evidencia de comunidad, sinónimo de organización, de establecimiento y defensa de ciertos valores definidos y aceptados. La cultura hace partícipes en su ejercicio a los miembros de un conjunto con identidad, tiene el poder de señalar y caracterizar individuos y cosas peculiares, sabe cómo cohesionar, cómo remodelar la creatividad colectiva y personal; la cultura es una herramienta del desarrollo, un instrumento de educación y transformación que, al tiempo, impulsa cambios económicos positivos.
Una de las claves para lograr que la cultura se convierta en patrimonio ciudadano es, por encima de cualquier otra, saber cómo recibirla, cómo recepcionarla de la mejor manera posible para que sea rentable y atractiva. Es preciso abogar por un canje de mentalidad en los políticos. Se hace preciso, hoy más que nunca, que los planes desarrollistas contemplen un espacio de importancia para los proyectos culturales. Véase la cultura como bien público, y procuren los gobiernos —tanto nacionales como supranacionales– dar al ámbito cultural más papeles protagonistas y mayores medios económicos. Ášnicamente de esta forma, y con estas planificaciones políticas de la cultura, se llegará a un gran número de personas, que se convertirán sin saberlo en beneficiarios activos de la misma.
Es innegable el hecho de la rápida evolución que, en este sentido, se ha producido desde el tejido político. Por otra parte, la enorme diversidad de movimientos culturales que se han sucedido o solapado en pocos lustros, han generado formas innovadoras de manifestación cultural: nuevos experimentos pictóricos, reciclado de materias, nuevas y renovadas artes visuales y expresivas, etc. Y si a toda esta revolución de intenciones, unimos los cambios reales que en la cultura han ido introduciendo las nuevas tecnologías, comprobaremos fácilmente la especial confusión entre arte y comercio, incluso entre cultura y subcultura residual. En fin, que lo confuso resulta, a veces, igual de atractivo a los ojos del cerebro que lo puramente exquisito.
En los últimos decenios –eso lo ve cualquiera que no tenga los ojos en el cogote– se ha producido un resurgimiento de lo que algunos sociólogos llaman «las industrias culturales», que han venido a dar respuesta a las variadas demandas de los creadores, intelectuales y artistas, y hasta de un cierto público receptor cansado de las soluciones clásicas procedentes del ámbito político tradicional. Se observan nuevas manifestaciones creativas, en especial desde los campos de la plástica más joven. Como consecuencia directa de esta revolución silenciosa, se da un relanzamiento de algunas instituciones culturales que, aun sin estar en clara zozobra, sí se mantenían a medio gas y alejadas de la gente. La aproximación de la cultura al ciudadano hace, a su vez, que éste contemple el desarrollo cultural de su ciudad o su comunidad como un fenómeno casi natural en su vida cotidiana.
Sea como fuere, resulta muy evidente que la cultura –esa cosa tan compleja y de tanto vericueto, como la definía mi colega donostiarra–, no quiere quedarse en los anaqueles de la sociedad. Pretende, y debe ser un elemento de activación dentro del quehacer colectivo de las distintas sociedades. Mi amigo Alonso Zamora Vicente, quien fuera tantos años miembro de la Real Academia Española, me dijo una vez que la cultura de un pueblo debía sentirse en sus calles y celebraciones, además de aposentarse en las instituciones. La cultura ha de palparse en calles y plazas, es verdad, aunque no a través de pintadas o grafitis gamberros, sino con actividades programadas y expresiones creativas preñadas de ideas innovadoras y originales. Démosle oxígeno abundante a la cultura, por favor, y que no decaiga ni un ápice a pesar de los recortes presupuestarios que asoman las orejas por encima de la tapia. Que así sea.






